Este documento ha sido traducido de la obra Abstracts of the Collected Works of C.G. Jung, publicada en 1978 por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, cuya misión es proporcionar una difusión eficaz de la información científica de diversos enfoques sobre salud mental. Correponde al abstract «Psychiatric Studies», En: Jung. C.G., Vol 5, Princeton University Press, 2ª ed, 1967, pp. 3-472. Como se menciona en el prefacio de esa obra, ningún resumen puede reemplazar una lectura cuidadosa del documento original. Estos resúmenes sirven sólo como guías para que los usuarios puedan seleccionar los capítulos o artículos para leerlos en profundidad.
Otros resúmenes los pueden encontrar en el menú Resúmenes de la Obra de C G Jung
__________________________________________
Traducido del inglés por Juan Carlos Alonso G.
VOLUMEN 5: SÍMBOLOS DE TRANSFORMACIÓN
PRIMERA PARTE
1. Introducción
La exposición de Freud sobre la fantasía incestuosa, derivada de la leyenda de Edipo, se propone como ejemplo de leyendas clásicas que expresan conceptos psicológicos básicos y que pueden comprenderse y apreciarse mejor mediante la exploración de dichos conceptos. Se mencionan las obras de Riklin, Rank, Abraham, Maeder, Jones, Silberer y Pfister como aportes a la investigación histórica que ofrecen perspectivas sobre el inconsciente del hombre moderno. Así como el estudio de la actividad del inconsciente en el hombre moderno puede ampliar la comprensión de la psicología de los problemas históricos y el simbolismo, el procedimiento inverso, un estudio comparativo de material histórico, esclarecería los problemas psicológicos individuales actuales. Es desde esta perspectiva de obtener nuevos conocimientos sobre los fundamentos de la psicología que se propone el estudio del material histórico.
2. Los dos tipos de pensamiento
El concepto de recapitulación ontogenética de la psicología filogenética se explica mostrando la relación entre el pensamiento inconsciente o no dirigido del ser humano y la mitología o leyenda. Se describen dos tipos de pensamiento humano: un pensamiento dirigido, cuya forma más elevada es la ciencia basada en el lenguaje, y un pensamiento asociativo, no verbal y no dirigido, comúnmente llamado sueño. Estos dos modos de pensamiento se ocupan de dos actividades humanas: la adaptación a la realidad externa y la reflexión sobre preocupaciones subjetivas. El pensamiento no dirigido se considera característico de las culturas antiguas, del hombre primitivo y de los niños. Los paralelismos que se establecen entre el pensamiento mitológico de los antiguos y el de los niños y los pueblos primitivos, o el que se encuentra en los sueños, llevan a la suposición de que existe una correspondencia entre la ontogénesis o desarrollo individual y la filogénesis o desarrollo del ser humano en psicología. Un análisis de ciertos cuentos de hadas y mitos ilustra la idea de que lo que en el hombre moderno es una fantasía tácita fue en su momento una costumbre o creencia aceptada: la fuente de la fantasía en el individuo se describe como un intento de compensación, ejemplificado por el adolescente que sueña con pertenecer a una familia rica e importante, una fantasía presente en mitos y leyendas como Rómulo y Remo, o en la historia de Moisés. A través de las fantasías, el pensamiento dirigido entra en contacto con el producto del inconsciente, aunque no con su motivación. Por ejemplo, en el relato de Anatole France, la motivación inconsciente del abad Oegger de convertirse en un «Judas» lo llevó a estudiar la leyenda de Judas y a formular el concepto de un Dios misericordioso, lo que lo impulsó a abandonar la Iglesia católica. Se concluye que las fantasías experimentadas en la vida adulta reflejan no solo conflictos individuales, sino también patrones arcaicos, y que cualquier interpretación de la fantasía debe basarse en ambos aspectos del mecanismo fantástico.
3. Antecedentes
La publicación por parte de Flournoy de las fantasías registradas de la señorita Miller ilustra la autosugestibilidad y la influencia sugestiva de esta joven. Del complejo sistema de fantasías que presenta, algunos ejemplos detallados muestran cómo sus fantasías expresaban sus propios conflictos inmediatos. Estos conflictos, sumados a la energía psíquica derivada de su distanciamiento de la realidad, se consideran la fuente de su influenciabilidad y su tendencia a experimentar ciertas impresiones con una intensidad inusual.
4. El himno al creador
Un análisis del conflicto inconsciente que dio origen al poema onírico de la señorita Miller, «El Himno de la Creación», y una indagación sobre el propósito que este sueño tuvo para ella, conduce a una investigación sobre el lugar de Dios y la religión en la adaptación psíquica del ser humano. El «Himno de la Creación», escrito por la señorita Miller al despertar, representa una proyección de sus conflictos reprimidos en torno a la atracción erótica que sentía por un marinero que acababa de conocer, mientras que su propia explicación del contenido del sueño revela su identificación con Job al proclamar su inocencia y atribuir todo el «mal» a fuentes externas. Se analiza el papel de Dios como arquetipo proyectado del padre y depositario de los problemas humanos, en relación con la exigencia religiosa de la confesión de los pecados; esta última se considera un mecanismo para mantener los conflictos conscientes, un requisito de la psicoterapia. Se analiza el amor como característica de Dios y las dificultades para distinguir el amor humano del espiritual. Se sugiere la figura del sacerdote como representante de este arquetipo. El cristianismo, como reacción inevitable a la barbarie y su función de subyugación moral de los instintos más bajos mediante la alienación de la realidad y el fomento de la abstracción, se contrapone al culto mitraico a la naturaleza. Se examina el papel del cristianismo en la liberación de la energía humana para la civilización, y se analiza la posterior actitud científica hacia la naturaleza (posibilitada por el cristianismo gracias a su credo de la soberanía de la idea), así como el consiguiente cuestionamiento de la realidad de conceptos subjetivos cristianos como el del «alma».
5. La canción de la polilla
El simbolismo subyacente al poema de la señorita Miller, «El canto de la polilla», se explora en detalle, y se intenta describir su estado psicológico a partir de dicho simbolismo y sus explicaciones sobre el contenido del poema. Al igual que el «Himno de la Creación», se trata de un poema onírico, y se desarrolla la misma complejidad. Así como la propia señorita Miller interpreta el anhelo de la polilla por el sol como una representación del anhelo del hombre por Dios, la investigación sobre el simbolismo del sol retoma este tema. Se considera que el poema cumple la función psicológica de transformar su deseo por el hombre, su objeto amoroso (un cantante), en un deseo por Dios. La energía psíquica (la libido) crea la imagen de Dios mediante patrones arquetípicos, lo que lleva a que la fuerza psíquica misma sea venerada como divina; esto permite al hombre sentir la divinidad en su interior, otorgándole una mayor sensación de importancia y poder. Numerosos textos y referencias respaldan el simbolismo del sol, la luz y el fuego como representaciones de lo Divino. Estos conceptos recurrentes se consideran ejemplos de un arquetipo; no una idea heredada, sino una disposición humana a generar ideas similares. Al rastrear los precedentes históricos de los símbolos «polilla» y «sol», se observa que es el héroe solar por quien la polilla del alma ante la cual se postra la señorita Miller. Las fantasías de muerte de la señorita Miller se interpretan como representativas de la ambivalencia del devoto hacia su pasión, cuyo poder es a la vez benéfico y destructivo.
SEGUNDA PARTE
1. Introducción
Se analizan las referencias clásicas al simbolismo del poema onírico «El canto de la polilla» y al simbolismo del falo en las leyendas, en relación con el concepto psicológico de libido. Se citan referencias al sol como imagen de Dios, representando el poder creativo del alma (libido). Se destaca la racionalidad del culto al sol, dada la dependencia física del ser humano de él. Citas del Shvetashvatara Upanishad y el Kasha Upanishad presentan símbolos fálicos como Pulgarcitos y enanos, así como al sol, como divinidades, con una potencia similar a la de la llave que Mefistófeles le entregó a Fausto. Todos estos símbolos se interpretan como representaciones del poder de la libido, y el falo, en particular, representa la divinidad creativa. Estos ejemplos ilustran que la «libido» introducida por Freud no es exclusivamente sexual, si bien la sexualidad constituye uno de sus componentes. Se citan la definición de libido de Cicerón como “deseo desenfrenado” en contraposición a la “voluntad”, y la definición amplia de libido de San Agustín para justificar un uso más extenso del término.
2. Sobre el concepto de libido
Se analiza la definición original de libido de Freud y se presentan las razones de su modificación. Si bien Freud consideró en un principio equiparar la libido con el interés en general, finalmente retomó su definición original como energía sexual que se manifiesta en otros instintos, y opinó que la paranoia podía explicarse por una pérdida del interés libidinal. En el esquizofrénico, la carencia va más allá del mero interés erótico: se pierde la relación con la realidad, y por consiguiente, la libido se identifica con lo que se denomina energía psíquica, el apetito en su estado natural. La diferenciación en la psique humana de las necesidades elementales y los impulsos derivados del instinto reproductivo ha creado funciones psíquicas complejas que ahora son independientes de la sexualidad. Se considera que esta concepción más amplia y energética de la libido explica el hecho observado de que un instinto puede debilitarse en favor de otro; las alteraciones que se encuentran en la esfera sexual, en la neurosis, son, por lo tanto, fenómenos secundarios, no primarios. La pérdida de la realidad en la esquizofrenia, por lo tanto, no se debe a una libido descontrolada, sino que proviene de la inversión de energía psíquica en fantasías arcaicas. En la neurosis, la realidad se percibe como falsificada, no perdida, y la fantasía es de origen individual, no arcaico. Se considera que esta inversión de energía psíquica en la creación de analogías tiene un valor para el ser humano, presente en el desarrollo general de la mente humana desde la prehistoria hasta el presente.
3. La transformación de la libido
Se examinan los patrones de reactivación regresiva de la etapa presexual en un paciente esquizofrénico y se comparan con la transformación de la libido asociada a la creación de fuego y el movimiento rítmico en etapas tempranas del desarrollo humano. El caso clínico demuestra una regresión a movimientos rítmicos primitivos, como la succión rítmica de los lactantes, cuando la libido aún se centra principalmente en la nutrición. Con la transformación de la libido en el niño en desarrollo, este modelo de movimiento rítmico se traslada a otras funciones, con la sexualidad como meta final. El período comprendido entre el nacimiento y las primeras acciones claramente sexuales se denomina «etapa presexual». La literatura y la tradición oral ofrecen ejemplos de la relación entre la actividad rítmica y monótona observada en la regresión del paciente y la creación de fuego. Se aportan ejemplos de diferentes períodos históricos y pueblos para respaldar la existencia de una similitud generalizada entre los rituales de creación de fuego y la sexualidad. Dado que la sexualidad es el componente psíquico con la mayor carga afectiva, tanto las regresiones como los rituales primitivos mostrarán analogías con ella, aunque en realidad se deriven de una etapa libidinal presexual. La transformación de la libido también se considera presexual. Si bien el miedo sin duda interviene, la supresión de la libido se basa en factores externos e internos, más que en el tabú del incesto propuesto por Freud. La fuerza de dicha supresión proviene de imágenes primordiales, arquetipos con efectos característicamente numinosos. La literatura india sobre la creación de fuego; las leyendas del fuego que brota de la boca; las referencias al fuego en la Biblia; y la poesía de Goethe, que fusiona sonido, luz, palabra y fuego, se citan como ejemplos de la conversión de la libido, centrada en la zona nutritiva, más que en la sexual, como punto de origen. El simbolismo del fuego se analiza con mayor profundidad en referencias al libro de Daniel, el Bhagavad Gita y Platón, así como en el acto de incendiar y la creación de fuego ceremonial. Las ceremonias del fuego se analizan como un paradigma para canalizar la energía psíquica hacia una actividad progresiva.
4. La génesis del héroe
Se analiza al héroe, considerado el “máximo símbolo de la libido”, tal como aparece en la mitología, la leyenda y el dramático sueño de una paciente, la señorita Miller. Se considera que la introversión pasiva, que rechaza un objeto externo de amor y concentra la libido en un sustituto interno creado por el inconsciente, es el origen de la visión de la señorita Miller. Para la humanidad en general, esta internalización de la atención libidinal se observa en el culto al héroe, quien simboliza un poder psíquico arcaico reprimido para conformarse a la sociedad. La Iglesia católica reconoce esta necesidad humana al ofrecer a Jesús como un héroe visible, un superhombre idealizado que simboliza la idea, las formas y las fuerzas del alma. Se exploran las ramificaciones del significado de la Esfinge que apareció en el sueño de la señorita Miller y se concluye que para ella representa lo mismo que para Edipo: el peligro del incesto. Una figura masculina, un azteca, que emerge de la Esfinge, apoya esta interpretación, y se analizan los significados simbólicos de su vestimenta y apariencia. Se explican los procesos de represión y regresión que dan lugar a la aparición de figuras arquetípicas del inconsciente. Dado que estos productos del inconsciente se componen de material infantil reprimido, se examina la psicología del interés del niño por lo excremental y anal, su confusión entre creación y defecación, y otros significados simbólicos. La creación de la personalidad por el inconsciente se explora a través de la leyenda del Judío Errante, otra figura del sueño de la señorita Miller. Se revisan leyendas y tradiciones relacionadas de la historia cristiana, islámica y mitraica, retomando los símbolos del sol y encontrando en el pez un símbolo de renovación y renacimiento. Los héroes en estas referencias se presentan como simultáneamente mortales e inmortales. Con frecuencia, la fuerza vital psíquica, la libido, se simboliza en el sol o se personifica en figuras de héroes con atributos solares, nuevamente un signo de mortalidad e inmortalidad. Se discuten brevemente motivaciones inconscientes como el problema del incesto y los deseos que buscan la consciencia.
5. Símbolos de la madre y del renacimiento
Mediante la exploración de los símbolos de la madre y el renacimiento, se interpreta la visión de la señorita Miller sobre la comunicación con un dios/héroe y se demuestra la importancia cultural de la canalización de la libido a través del uso de símbolos. En la visión de la señorita Miller, la ciudad es un símbolo maternal, al igual que en el mito de Ogiges, en la mitología hindú y en la Biblia. En estos mitos y en otros que aluden a viajes marítimos (también presentes en la visión de la señorita Miller), se encuentra una expresión del anhelo de regresar al útero y alcanzar la inmortalidad mediante el renacimiento. Este proceso de creación de símbolos analiza la libido y le permite progresar nuevamente en un nivel superior de conciencia. Se examinan y estudian otros símbolos de la imagen materna, como el agua, la madera de la vida y el árbol de la vida. A partir de estos ejemplos, se encuentra respaldo para la afirmación de que el objeto del deseo es el renacimiento, no la cohabitación incestuosa. El tabú del incesto constituye un obstáculo, forzando la canalización de la libido y espiritualizándola. La religión contribuye a sistematizar dicha canalización. El simbolismo y su formación se consideran civilizadores y naturales, pues el símbolo representa una verdad psicológica, aunque no externa. En muchos símbolos maternos, los motivos de devorar y entrelazar son recurrentes, como en el símbolo del árbol enroscado por una serpiente. Este símbolo, tal como aparece allí y en muchos otros mitos, se interpreta como un ejemplo del padre arquetípico que se opone a la instintividad pura. Se concluye que el incesto es una explicación limitada y simplista para la formación de símbolos, y que la ley que se expresa como la «prohibición del incesto» debe interpretarse como el impulso hacia la domesticación, considerando a los sistemas religiosos como instituciones que organizan las fuerzas instintivas de la naturaleza humana y las ponen a disposición para fines superiores.
6. La lucha por liberarse de la madre
Al examinar la visión que tiene la señorita Miller de su héroe a caballo, amenazado por una flecha india, se exploran los significados simbólicos de la fantasía y se demuestra que la visión es una expresión de la necesidad inminente de la señorita Miller de abandonar la dependencia infantil de su madre. El héroe de la visión expresa las exigencias infantiles de su autora e incluso se comporta de manera femenina, reflejando el infantilismo persistente de la señorita Miller y su identificación con su madre. El análisis se amplía revisando el simbolismo del caballo y la flecha en la mitología, el teatro y la poesía. La herida del héroe se interpreta como una punzada simbólica en la que la libido se introduce para revitalizarse, como si regresara a la madre. Esta internalización se caracteriza por ocurrir siempre que el ser humano enfrenta una fase difícil en su lucha por la independencia personal (de la madre y de todo el entorno de la infancia). Se analiza la imagen de la madre y los arquetipos maternos, distinguiendo entre las actitudes que se tienen hacia ellos durante la primera y la segunda mitad de la vida. En la visión de la señorita Miller, la flecha no alcanza al héroe, lo que indica que ella aún no está lista para renunciar al vínculo con su madre.
7. La doble madre
La visión de la señorita Miller sobre el héroe Chiwantopel, y las asociaciones que ella misma sugiere con las leyendas de Hiawatha, Sigfrido y otros héroes de la religión y la mitología, se analizan en una ampliación de la teoría de la figura del héroe. Chiwantopel, en busca de una amada «Aquella que comprende», es un arquetipo del inconsciente mismo, regido por la imagen materna. Dado que la lucha de la señorita Miller es por la independencia, el héroe aparece como una figura salvadora que realiza todo aquello que ella no puede. Análisis detallados de Hiawatha y Sigfrido respaldan la teoría del héroe como símbolo del yo. Las extraordinarias circunstancias del nacimiento del héroe se deben a que nació de una madre-esposa; este motivo de la doble maternidad da como resultado un doble nacimiento: uno mortal, el otro casi divino. En la lucha, la muerte y el renacimiento del héroe, se observa el símbolo de la lucha del yo contra la atracción de regresar al inconsciente (la madre). Si bien la religión y la sociedad condenan e intentan bloquear este retorno regresivo, se recomienda encarecidamente que la terapia lo apoye, pues no se trata de un retorno incestuoso a la madre, sino de una regresión a la plenitud presexual del inconsciente. Se observa que este conflicto entre el yo consciente y el inconsciente es la fuente de la representación típica del héroe, quien libra una lucha interminable contra fuerzas peligrosas y malignas. El hecho de que el héroe y su adversario a menudo se parezcan, se interpreta como un símbolo de su relación como dos partes de un mismo todo. De manera similar, el tesoro, meta de muchos héroes legendarios, se considera la vida misma, la resolución de la lucha entre lo consciente y lo inconsciente; mediante la introversión, la entrada en la caverna, el tesoro/el yo se recupera/renace. Se sugiere una interpretación similar de los sueños, ya que el mito del héroe, como drama inconsciente, es en realidad una forma de sueño.
8. El sacrificio
Al comparar la actitud mental de la señorita Miller con la del poeta Hölderlin y con numerosas fuentes religiosas, legendarias y mitológicas, se deduce el significado de la muerte del héroe Chiwantopel. La mente consciente de la señorita Miller se percibe amenazada por una invasión del inconsciente; si esta invasión se completara, la mente consciente se liberaría para romper la inercia y avanzar. Una situación similar se detalla en la poesía de Hölderlin, particularmente en su creciente distanciamiento de la realidad. Este material se utiliza para analizar la regresión como introversión involuntaria, de la cual la depresión es una compensación inconsciente. Los poemas de Hölderlin se emplean además para ilustrar la regresión como un vínculo con material primigenio, que debe ser asimilado por la mente consciente para no mantener su forma caótica, lo que produciría esquizofrenia. Las referencias a la muerte sacrificial y resurrección de Cristo ilustran la similitud del pensamiento del poeta con las ideas mitológicas de la muerte o el autosacrificio de un héroe como camino hacia la inmortalidad. El sacrificio de Chiwantopel por parte de la señorita Miller se interpreta como el impulso del inconsciente a renunciar a su anhelo de regresar a las profundidades maternales. Más que un simple estudio de psicología individual, el problema de la señorita Miller se considera un reflejo del problema de la humanidad en general. Los símbolos empleados en sus visiones son figuras mitológicas nacidas del inconsciente; no fue el tabú del incesto lo que impulsó a la humanidad hacia adelante, sino el instinto evolutivo del que surgieron este y otros tabúes. La filosofía india, como una suerte de mitología refinada que trata sobre el sacrificio, se analiza junto con otros simbolismos de sacrificio legendarios y mitológicos, y se establece una comparación entre el sacrificio mitraico y el cristiano. A partir de esta diferencia, la fantasía de la señorita Miller, que mata tanto al caballo como al héroe, se interpreta como el impulso inconsciente de renunciar no solo a los impulsos biológicos representados por el caballo, sino también a su propia identidad, representada por el héroe. El drama representado a través de Chiwantopel y el caballo ahora deberá ser representado en la vida real por la propia señorita Miller.
9. Conclusiones
Se detalla la concepción del papel de la psicoterapia en casos como el de la señorita Miller. Se considera que, al concluir las visiones de la señorita Miller, la amenaza que representaba para ella el inconsciente era evidente, pero que era incapaz de afrontarla e integrar a su héroe a su personalidad consciente, debido a su falta de comprensión del significado de los símbolos presentes en sus fantasías. La producción de fantasías se describe como energía psíquica no controlada conscientemente y se considera un precursor de la perturbación psíquica. El papel del psicoterapeuta consiste en ayudar al paciente a asimilar parte del inconsciente y a superar la disociación mediante la integración de las tendencias inconscientes con la mente consciente. El caso individual de la señorita Miller se considera un ejemplo de las manifestaciones inconscientes que preceden al trastorno psíquico, lo que motivó este estudio de problemas de mayor envergadura; así, las fantasías, los sueños y los delirios, como expresión de la situación psíquica del paciente, constituyen el material con el que el científico amplía el conocimiento humano.
Apéndices
Las fantasías de Miller, que constituyen la base de «Símbolos de transformación», se reproducen tal como las escribió la señorita Miller. Incluyen reflexiones sobre la sugestión, dos poemas oníricos y la visión hipnagógica de la historia de Chiwantopel. Se ofrece información breve sobre lo que hacía o pensaba justo antes de que se le ocurrieran los poemas y la visión. La señorita Miller da por sentado que todas las personas de naturaleza sensible experimentan la sugestión o la autosugestión como ella. Explica los poemas oníricos como combinaciones de impresiones de la literatura, el teatro y la filosofía. La visión de Chiwantopel, experimentada en lo que la señorita Miller describe como un estado de ánimo anticipatorio antes de dormir, se detalla. Incluye la aparición del azteca, los caballos, la batalla, una ciudad onírica, un cambio de escena a un bosque donde Chiwantopel desafía la amenaza de una flecha indígena, su búsqueda de un alma gemela, su desesperación, la aparición de una víbora y la consiguiente muerte de su caballo y la suya propia. La señorita Miller llama a Chiwantopel, el héroe del relato, su «guía espiritual», y analiza la visión buscando las fuentes cotidianas de su contenido (como el nombre del héroe y la aparición del volcán en Shakespeare, Hiawatha, otras obras literarias, filosofía y experiencias propias). También cree que su búsqueda de una idea original, que se prolongó durante varios días antes de la visión, pudo haber influido en la aparición de la fantasía hipnagógica. Considera sus visiones desde una perspectiva literaria y superficial, sin cuestionarse si alguna fuerza psíquica más profunda pudo haber contribuido a ellas.



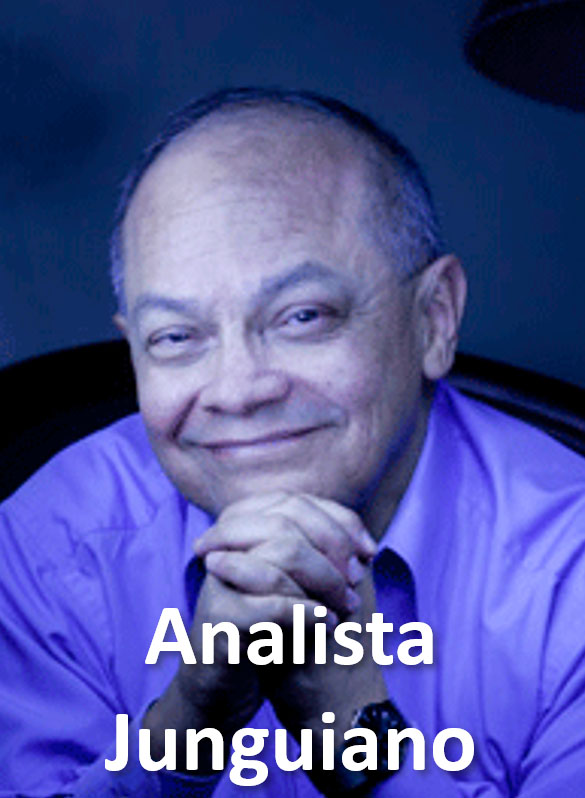

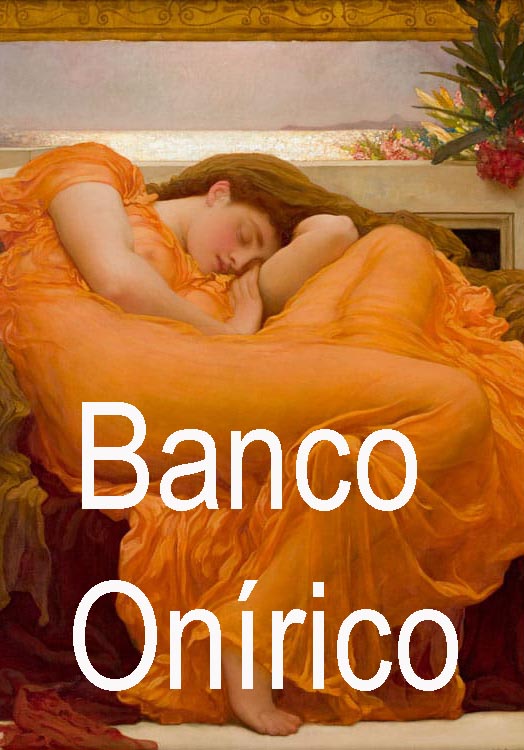

Debe estar conectado para enviar un comentario.