Angélica González Otero es profesional y Magíster en Estudios Literarios, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Especialista en psicología analítica, Fundación de Psicología Analítica Jungiana de Córdoba- Argentina. Estudiante de Psicología en la Universidad Ean de Bogotá. Docente en Literatura, Lingüística y Pedagogía en Bogotá, y de Español como lengua extranjera, en Viena (Austria). Investigadora y crítica literaria en las áreas de literatura de viajes y géneros autobiográficos. Autora de la obra Vicios en el espejo o una cosmética transcendental (2° edición, 2023). Actualmente, es profesional independiente, y coordina su proyecto “Vía Simbólica”. Imparte talleres y cursos en la Universidad Javeriana de Bogotá. Website: www.angelicagonzalezotero.com
______________________________________
Introducción
En el siguiente ensayo monográfico, me interesa exponer e intentar preguntarme por los aportes y posibilidades que se pueden explorar desde las llamadas narrativas del yo: sus procesos de análisis, sus recursos narrativos, sus temáticas, etc., como lugares para trabajar, comprender e integrar los arquetipos del desarrollo propuestos por la psicología analítica Junguiana; principalmente el arquetipo del ánima y el ánimus, y su posible inclusión como herramienta de amplificación simbólica en los distintos espacios del trabajo terapéutico, educativo o académico.
Para esto, he elegido el libro: La Mujer Helada de la escritora francesa Annie Ernaux, pues considero que su apuesta narrativa puede resultar útil a la hora de comprender la dinámica psíquica que atraviesan las proyecciones y los complejos del ánima y el ánimus en la historia de una mujer, en sus decisiones, en sus búsquedas y en su experiencia matrimonial. De esta manera, cuando trabajamos en la dinámica vincular dentro de la psicología analítica junguiana asumimos que este proceso se debate en dos instancias psíquicas: el mundo consciente y el mundo inconsciente de la psique personal. Desde aquí, la voz narrativa y protagonista de la historia se constituye como el centro yoico desde cuál impacta y constela esta dinámica.
Por esto, las preguntas de investigación van estar sujetas a las proyecciones o integraciones de estos arquetipos del ánima y ánimus en la psique de la voz narrativa y protagonista, y van a recorrer las distintas etapas del análisis hermenéutico de la obra: ¿cómo está construido y proyectado el otro?, ¿qué desafíos o complejos se constelan en el encuentro con el otro?, ¿qué experiencia edificadora o qué poder integrador de la psique se construye en el vínculo amoroso?, ¿qué funciones psíquicas se activan o se integran este proceso?, ¿qué sombras o máscaras se muestran integradoras en el proceso vincular?, ¿cómo aporta el complejo arquetipo del ánima y de animus a la integración y búsqueda del sí mismo?
Serán cuatro los ejes de comprensión hermenéutica o capítulos que expondrán el desarrollo de este análisis textual. En el primer capítulo: narrativas personales y psicología analítica; haré un breve recorrido por algunos conceptos de las narrativas personales tales como: memoria personal y escritura, narrador fidedigno, desde una aproximación teórica, y cómo estos se encuentran en puntos de relación con las herramientas terapéuticas que promueve psicología analítica. En el segundo capítulo: Una Mujer Helada, del síntoma y otras simbologías; expondré como se perfila el síntoma en el relato, cuáles podrían ser sus ejes de comprensión y sus vínculos con la historia que nos ha contado. En el tercer capítulo: Los años de aprendizaje: proyección y desarrollo evolutivo de las figuras de ánimus y su relación con el arquetipo de Eva ánima; me adentro en el meollo de la historia, postulando los diferentes espacios de análisis que nos da la historia familiar, las posibles proyecciones, así como también, se anidan los arquetipos de la sombra y máscara, en estas experiencias de vida y de convivencia matrimonial. En el capítulo final: principio y fin de la proyección; intentaré recapitular e integrar el recorrido interpretativo dentro del balance inicial del síntoma, definir sus posibilidades y las alternativas que da la escritura personal o autobiográfica, como lugar de comprensión simbólica tanto para el lector como para el que escribe.
Finalmente, este ensayo pretende ser una propuesta de cómo podría funcionar la hermenéutica literaria de las narrativas personales, respaldada por algunos presupuestos teóricos de la psicología analítica, para amplificar y fortalecer los procesos de conocimiento y desarrollo personal; lo mismo que como herramienta de amplificación simbólica y factible de ser usada, tanto en procesos individuales como grupales, donde intervenga la psicología analítica.
Justificación
Encuentro perteneciente este ensayo de investigación, porque conociendo las herramientas textuales ya trabajadas por largos años en la psicología analítica, cómo son el trabajo con mitos, leyendas y cuentos de hadas; en las cuáles reconozco encontré unas posibilidades muy interesantes, donde explorar la amplificación simbólica en la terapia analítica. Me pregunté en algún momento del curso de formación, por la pertinencia o inclusión, de otras formas narrativas o textualidades literarias, tales como: los géneros autobiográficos; también susceptibles de ser usados como herramientas en procesos de amplificación simbólica, pues se enmarcan la mayoría de estas narrativas en contextos de historia personal y en la indagación por el mundo psíquico del yo.
De esta manera, me decido a emprender la búsqueda de la obra literaria que fue la parte más difícil, y terminé por elegir una autora que ya conozco hace rato y que también trabajo en mis procesos de educativos, que están hace años, enmarcados en la línea de las escrituras y literaturas del yo. En cuanto a la elección del tema de la psicología analítica junguiana, terminé por considerar trabajar con el arquetipo y complejo del ánima y del ánimus, pues es también una oportunidad, por un lado, para explorar los otros dos arquetipos del desarrollo, como son el arquetipo de la sombra y la persona o máscara, que se pueden encontrar subyacentes a este tema vincular. Y por otro lado, porque considero pertinente e interesante a nivel psicológico y humano, explorar la complejidad que se abre al encontrarnos con el otro; como el otro, diferente y semejante a la vez, logra activar viejas memorias, huellas psíquicas inconsciente, sombras personales, etc., que luego podrán ser aportantes en el búsqueda de ese sí mismo, que es finalmente, la meta de los procesos de indagación analítica Junguiana.
Objetivo general
Establecer un diálogo desde análisis hermenéutico literario de la novela (nouvelle ) de la escritora francesa Annie Ernaux: mujer helada con la teoría analítica junguiana. Donde analizaremos la evolución del complejo/arquetipo del ánima y ánimus en la voz narrativa principal ( protagonista mujer), asumiendo un correlato de continuidad donde el primer libro, mujer helada, constituye una primera etapa: entre los años de adolescencia y juventud y la etapa de la madurez donde prevalece la experiencia del matrimonio y la de ser madre, constituyentes de la primera mitad de la vida.
NARRATIVAS PERSONALES Y PSICOLÓGICA ANALÍTICA
Toda historia de vida tiene la posibilidad, de además de ser vivida, de ser contada, narrada para otros. En las narrativas personales el yo toma el protagonismo hasta volverse personaje, narrador autónomo que lograr envolver los intereses del autor y el potencial propio de toda narración ficcional. De esta manera, lo que leemos es una conjunción entre las experiencias del autor, y el potencial de convertir al yo en un personaje con todos los recursos simbólicos de la ficción literaria. 1 Sin embargo, la narración se convierte en “creíble”, como dice Vivian Gornick porque “..la capacidad para hacernos creer que sabemos quién nos está hablando se da porque se ha logrado un narrador fidedigno” (Gornick, 2023, p. 21). Y entonces el lector confía en él, en el poder verosímil que nace de unas experiencias del autor, pero también de la cualidad de distanciamiento objetivo para crear desde ahí un yo personaje: “ el viaje que acomete un personaje de no ficción se intensifica y se vuelve cada vez más hacia dentro”. (Gornick, 2023, p. 21)
Desde esta cualidad de un “narrador fidedigno”, como dice Gornick, se encuentra un valioso recurso de las narrativas personales y es un poder de impacto en el lector, no solo por el poder que da la primera persona sino por la confianza que se genera al sentir que la experiencia humana está atravesada ahí, que el texto es fruto o resultado, de un yo evocado a la experiencia de vivir, a sus complejidades y padecimientos; y que esto, es suficiente para que el lector o receptor de la obra, no se sienta solo, sino todo lo contrario, sienta que sus propios padecimientos y complejidades son compartidas, aminorando la carga existencial, y talvez convirtiendo el texto en una herramienta que clarifique sus propias vivencias, las resignifique y las amplifique hasta lograr una mejor comprensión de sí mismo.
Y lo cierto es que esta experiencia con la textualidad autobiográfica y personal, sucede la mayoría de las veces, en una catarsis silenciosa, difícil de etiquetar o volver una estadística (como si ocurre con las historias clínicas que dan cuenta de los procesos terapéuticos) pero que ha impactado y sigue impactando en la vida de muchas personas. Las narrativas personales, toda su variedad formal y genérica, lo mismo que su apuesta textual, es susceptible a convertirse en una herramienta valiosa para procesos terapéuticos y de autoconocimiento.
Amplificación: recursos textuales y teóricos
Ahora bien, desde aquí es posible lograr un propósito para la hermenéutica literaria, fuera de sus posibles funciones culturalistas, sociológicas o criticistas, donde el análisis intrínseco del texto, su potencial simbólico, sus recursos formales tanto de forma como contenido, puedan apoyar procesos de amplificación desde los conceptos de la psicología analítica, y de esta manera, contribuir al conocimiento de la psique humana, sus procesos evolutivos, la riqueza de la realidad psíquica individual y sus vertientes de impacto en la vida social y colectiva.
Para esto, he elegido para el análisis hermenéutico de esta obra literaria del género autobiográfico: La mujer helada, donde se analizará desde los arquetipos del desarrollo: ánima y ánimus, y sus respectivos diálogos con los otros arquetipos como la sombra, las máscaras, el sí mismo. Pero siempre centrándonos en el eje vincular y proyectivo de estos dos complejos que Jung ha definido así:
“ La mujer es compensada por la esencia masculina, por lo que su inconsciente tiene, por si así decirlo, signo masculino. En comparación con el hombre esto supone una importante diferencia. En atención a este hecho, yo he denominado ánimus al factor formador de proyecciones en la mujer. Esta palabra significa entendimiento o espíritu. De igual manera que el ánima corresponde al eros, el animus corresponde al logos paterno.” (Jung, 2011, p. 20)
Tanto el ánima como el ánimus se manifiestan como funciones y proyecciones del inconsciente colectivo que impactan en el inconsciente personal, su identificación en el proceso de la búsqueda del sí mismo, fin último del proceso terapéutico, es bastante compleja y difícil, porque lo común es que vivamos en la proyección de nuestro ánima en el caso del hombre, y de nuestro ánimus en el caso de la mujer, es así que, nos debatimos entre proyecciones inconsciente y padecimientos conscientes que impactan en las relaciones vinculares y afectivas, y para poder introyectarlas y diferenciarlas en nosotros mismos: el hombre en nosotras, la mujer en ellos; falta todo un proceso de trabajo y transformación personal, que nos puede tomar toda la vida.
“UNA MUJER HELADA”: DEL SÍNTOMA Y OTRAS SIMBOLOGÍAS
La primera parte de la vida como lo ha expresado Jung se asemeja al amanecer, y a la entrada del sol en su cenit; es el nacimiento del poder y la expansión del yo, una etapa necesaria para que la psique encuentre su equilibrio funcional en el mundo. Por lo general, esta etapa coincide con varios aspectos: la cercanía del niño o la niña con la madre, y su necesaria independencia, con el desarrollo profesional y económico, y por supuesto, con la vida en pareja, el matrimonio y la llegada de los hijos. Esta etapa es la que vamos a analizar desde la hermenéutica analítica Junguiana en el libro la mujer helada, y que la protagonista y voz narrativa principal, ha denominado: “los años de aprendizaje”.
Pero empecemos por el final, ya que se hace necesario aclarar el síntoma o complejo (el motivo de consulta), y el desequilibrio psíquico que esta etapa ha terminado por detonar en la protagonista. Y que seguramente, la está preparando para la segunda mitad de la vida, pues cualquier cambio significativo puede estar antecedido por la crisis, la revaluación y el inminente desarrollo de un síntoma psíquico que anuncia un nuevo momento.
Durante estos años de aprendizaje la protagonista crece, hace una carrera y se casa. Consolida sus máscaras, realiza todo lo que pide esta etapa primera etapa de la vida, y cumple a cabalidad esa potencia del yo en su función social y exterior: ¿pero a qué precio?, sería una buena pregunta para iniciar. Y es justo aquí, cuando se activa la polaridad enantiodrómica en la protagonista, si entendemos la enantiodromía como esa cualidad psíquica que se alimenta de polos extremos, pues cuando el yo se aferra a cualidades extremas, por estar satisfaciendo en demasía a la persona máscara, entonces se va ahondando en el inconsciente la sombra del polo extremo que rechaza su vida consciente:
“el mensaje de la enantiodromía parece ser que la sombra aparece en ocasiones en esa forma tan dramática para que abramos los ojos a la posibilidad de que nuestros valores actuales sean demasiado extremos” (Alonso, 2018, p. 92)
Esta polaridad enantiodrómica es la base que sostiene la narración y la causa primordial del desajuste en la historia de vida de la protagonista y se manifiesta claramente en este párrafo final del libro:
“Se acabaron sin que me diera cuenta los años de aprendizaje. Después se convierte en una costumbre. Una suma de ruidillos en el interior, molinillo de café, cazuelas, profe discreta, mujer de ejecutivo vestida de Cacharelo o Rochier en el exterior. Una mujer helada”. (Ernaux, 2023, p. 229)
Es necesario acá, hacerse las preguntas adecuadas y amplificar el símbolo “mujer helada”; esta expresión evidente de una existencia en petrificación: vida-estatua-helada. Es aquí donde, se evidencia una posesión completa del yo por un complejo, poseída por un ánimus, que sustrae el desequilibrio, la mentalidad de derrota y la petrificación vital en la protagonista. Sobre esto, dice Emma Jung, que la mujer al no poder revocar la proyección del ánimus, como algo que no está afuera sino dentro: el “hombre en nosotras”; y demás, tomar distancia y diferenciarlo como es de debido, para que no haga daño. Lo que puede ocurrir es:
“… una se identifica con el ánimos o está poseída por él, un estado que produce los efectos más funestos. Pues si lo femenino es sometido de este modo por el ánimus y colocado en un segundo plano, una cae fácilmente en depresiones y en una insatisfacción general, en la pérdida del ánimo, síntomas comprensibles de que una mitad de la personalidad es casi privada de la vida por la instrucción del ánimus.” (Emma Jung, 2022, p. 45)
De igual forma, una “mujer helada” también puede ser la contraposición enantiodrómica del anima positiva, pues el ánima en su cualidad integrativa y positiva Jung la define como: “el eros de la conciencia”2 y la imagen “mujer helada” promueve más bien la petrificación del ánima, la pérdida de su fuego, una conciencia que se ha debilitado y está por yacer inerte, flotante en un estado de estancamiento vital y de desequilibrio psíquico.
Además, un juego de máscaras se superpone al hecho de la posesión: “profe discreta, mujer de ejecutivo” y van permeando y volviendo más extremo está petrificación sin vida: pues se hace necesario seguir funcionando en el mundo, seguir cumpliendo un papel adecuado a las exigencias sociales, un doble impedimento para el alma, para dejar entrar al verdadero espíritu del “ánima natural” como dice Emma Jung.
El “hada de la casa” se vuelto un juguete vacío, las actividades prácticas y de sentido común, la cualidad positiva del anima en el mundo, se han reducido a unas acciones sin vida, automáticas… “una suma de ruidillos en el interior, molinillo de café, cazuelas…” porque talvez develen con cierta cercanía la inutilidad de lo doméstico cuando no está envuelto en un espíritu transcendente, en la magia alquímica o el conjuro de otros mundos o en el placer de sentir la materialidad del mundo.
Planteado y amplificado el rumbo del desequilibrio psíquico en la protagonista y su cualidad enantiodrómica, podemos entonces plantearnos las siguientes cuestiones: ¿cómo los arquetipos vinculares de ánima y animus se involucra en este proceso y este estado psíquico final?, ¿qué papel cumple la vida en pareja en este síntoma?, ¿cómo se integran las dinámicas de los otros y la historia de los vínculos paternos y maternos? Finalmente: ¿dónde se halla la raíz de este resultado vital, donde encontrar los motivos en las primeras huellas de su vida?
El amor inicial y la constelación de los primeros arquetipos de ánima y ánimus
Los primeros arquetipos del niño o la niña encuentran su constante proyección en los reflejos de sus primeros modelos de ánima y ánimus, encarnados en su padres. Como cada imagen arquetipal: abstracta y universal, ejerce su influencia de forma individual en la psique personal, podemos evidenciar en cada historia una forma única de sentir y abordar estos primeros arquetipos paternos y maternos, que impactan, como dice Jung, de un modo proyectivo tanto en hijos como hijas:
“Del mismo modo que el primer portador del factor formador de proyecciones en el hijo es la madre, en la hija es el padre. La experiencia práctica de estas relaciones consta de numerosos casos individuales, que representan toda clase de variantes del tema básico.” (Jung, 2011, p. 20)
En nuestro caso, parece haber una variante afirmativa hacia el arquetipo ánima en la protagonista, pues el libro inicia de forma marcada y vehemente con las figuras femeninas de su historia (y no con las figuras de ánimus paterno, como bien correspondería a la proyección); estas afirmaciones abren la historia del libro, y desde ahí, también destacan su importancia para su memoria psíquica:
“Mis mujeres, las mías, vociferan todas, tenían el cuerpo descuidado, demasiado pesado o demasiado plano, caras sin pintar…su culinaria de reducía al conejo a la cazadora y el arroz con leche…habían trabajado o seguían haciéndolo, en el campo, en la fábrica, en las tiendas abiertas de la mañana a la noche”. (Ernaux, 2022, p. 13)3
En el uso del “mi” posesivo, la protagonista parece darle un tono de cercanía, de aceptación admirativa a este arquetipo de ánima que abarca sus abuelas, sus tías, y por supuesto, a su madre; y fue este modelo el que la rodeo con su influencia, las primeras imágenes arquetipales de su infancia, donde lo “femenino ánima” impacta en su inconsciente personal, dejando así, una huella psíquica que la va acompañar durante sus años de juventud y adultez:
“Me he encontrado estas mujeres en Europa (refiriéndose a la abuela) unos años antes, escalaban hasta las vías del tren agarrándose a las hierbas, para vender manzanas y sidras a los soldados americanos…” (Ernaux, 2022, p. 14)
Estas imágenes simbólicas de un ánima fuerte, masculina y controladora, se quedarían adheridas como atadura y liberación, imágenes que la cuestionarán, la desafiarán hasta llevarla a desear ser algo totalmente diferente. Y es lógico ponerse en el otro lado de la balanza de los arquetipos familiares; sobre todo, cuando llegue la pubertad y la adolescencia con la construcción de las primeras máscaras para protegerse del mundo, y la protagonista desee empezar a crear y construir su propia versión para reafirmarse en el mundo, y así poder distanciarse de estas primeras imágenes de “ser mujer” que le plantea su historia personal.
Estas ánimas trabajadoras en los campos y en la fabricas y en las tiendas, de inicios del mundo moderno, mujeres nada místicas o maternales, llegan a hacerle una fuerte polaridad al ánima de interiores, las reclusas del hogar burgués, con las que luego la protagonista se confrontaría de forma muy directa. Por ahora, ella aún es una niña y se encuentra en influencia directa con estas formas de lo femenino: “y me parecía bien hacer como ellas” replica la protagonista. Será más tarde, luego de los años que ella se reencuentre con estas huellas psíquicas y con el valor positivo que este patrón de ánima ha dejado en su propia vida.
“No soy hija de gente normal”
Entre la madre recia y apoderada del el mundo material y el padre soñador, cuidador y contador de historias,4 se debate el ambiente familiar de la infancia de la protagonista, que ya plantea una estructura familiar diferente a la tradicional; por un lado, pero que tal vez sea un modelo que se viene construyendo en los comerciantes en ascenso, y en los cambios y transformaciones que la sociedad está proponiendo en este momento de la historia para ambos arquetipos del ánima y ánimus.
Por lo tanto, la protagonista va encontrarse con una ambivalencia frente este patrón familiar, por un lado, el apego al padre amigo, padre-niño, que hace la comida, que le lee cuando está enferma: “dulce y diferente” muy lejos de los “cabezas de familia sin tacha, grandes oradores domésticos, héroes de guerra o del trabajo” para terminar afirmando cuanta cercanía y aceptación había en ella por estos modelos diferentes de padres: “…yo he sido hija de este hombre.. Edipo me la suda, a ella también la adoraba”. (Ernaux, 2022, p. 63)
La dueña – madre y el padre-niño congenian, se alían para criarla y organizar un mundo alrededor: “una casa vibrante de vida”. Con sus puertas abiertas todo el día por el negocio de la tienda, donde la gente entraba y salía todo el día, donde la madre reinaba con su carácter independiente y ajena de los comportamientos de las otras mujeres, las madres de las amigas del colegio: amas de casa silenciosas y ocultas en casa, herederas de las costumbres burguesas; bien puestas y presentables con las que la protagonista va a antagonizar su propia familia y poner en cuestión. De nuevo la enantiodromía, organizando la pulsión inconsciente en la psique de la protagonista.
Y justo esta ruptura con los patrones familiares ocurre con contundencia entre la pubertad y la adolescencia de la protagonista: entre 12-14 años, cuando el mundo se vuelva más grande que las paredes del hogar, y ella pueda empezar a comparar. Y como el impacto de la madre en la mujer es más hondo y profundo, por tratarse de espejos que se miden y se celebran en su paridad de género; y la protagonista no duda en que fue ella quien le mostró en mundo, los libros, el camino de la libertad, porque la madre lee pero no pule los pisos en profundidad, pero a la vez, falta al deber de ser una ama de casa convencional y perfecta, y serán las madres de las amigas del colegio los primeros modelos con que comparar este modelo materno que se había asumido en la infancia como natural.
De esta manera, se activa el punto de quiebre (también necesario) entre el mundo exterior y el hogar, entonces empieza a gestarse una distancia, entre ella y su madre, entre ella y sus arquetipos materno y paterno. Desea pasar del caos de la clase comerciante, de la fuerza femenina que lo acompaña y la diferencia del patrón: “ no soy hija de gente normal”, al orden, la civilidad y la normalidad social que ve en otros hogares. Pero esto representará profundizar en la enantiodromía y crearse las primeras máscaras desde el poder de la “imitación”, ser como la gente normal, máscaras que imiten la normalidad, los patrones convencionales.
Y esto implicará no solo tomar una distancia del modelo familiar sino abandonar una clase social, entrar en la clase burguesa, ser una mujer burguesa casada con un hombre que va a la oficina.
LOS AÑOS DE APRENDIZAJE: PROYECCIÓN Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS FIGURAS DE ÁNIMUS Y SU RELACIÓN CON EL ARQUETIPO DE EVA ÁNIMA
El desarrollo de la personalidad y la conciencia necesitan de un proceso de afianzamiento de las diferencias y del fortalecimiento del yo durante la primera etapa de la vida, será necesario hacer un fuerte énfasis en el mundo exterior y sus exigencias para construir ese “ser adulto” del que habla, Erick Neumann:
“La primera mitad de la vida está dedicada en gran medida a adaptarse a los poderes del mundo exterior y sus demandas suprapersonales. La proyección de los arquetipos de los primeros padres, y los del ánima y el ánimus, hacen posible que la conciencia se desarrolle en dirección al mundo externo”. (Neumann, 2017, p. 248)
De esta manera, llegaron para la protagonista la pubertad, las primeras proyecciones e inseguridades frente al entorno escuela, donde aún la amistad femenina tiene más de comparación que de afecto real, los primeros acercamientos a los chicos que fallidos o no, van convocando en la protagonista su espíritu explorador, su deseo de experimentar la vida que le está tocando vivir. La pubertad se muestra entonces como un intersticio del todo coherente con el desarrollo evolutivo de una psique normal.
“La conciencia y la personalidad están formadas, por igual en introvertidos o en extravertidos, por su progresivo dominio del mundo y su adaptación a este. Las excepciones a esto son el individuo creativo en el cuál existe una sobre carga de actividad inconsciente cuya capacidad consciente es capaz de resistir, y el neurótico, en quien por cualquier razón el desarrollo consciente está perturbado.” (Neumann, 2017, p. 256)
No vemos en el relato ningún indicio de exceso creativo ni neurótico, la chica típica sí, con la grandilocuencia y el victimismo propio del desarrollo de su personalidad. Ella que poco a poco va alejándose del hogar paterno y materno, comienza a observar las posibilidades del mundo afuera, otras costumbres como que las madres de sus amigas son mujeres que esperan en casas limpias y silenciosas a sus maridos, el hogar burgués es una antesala de la proyección inconsciente o una manera de salvarse de un destino propio.
“Al día siguiente me siento culpable, mucho planear por los espacios sublimes de la filosofía, mucho disertar sobre la inmortalidad del alma para acabar refugiándome en el ideal de revista femenina estilo Echo de la mode, soñando en el fondo con ser una mujercita de mi casa…” (Ernaux, 2022, p. 128)
Tampoco alcanzaron las lecturas y el cine, y con ellas las proyecciones del mundo intelectual que dan el arte y los libros, ni las aventuras en otros países, ni los idiomas aprendidos, mucho menos los consejos de la madre. Puesto que fue precipitándose de forma inevitable en la burbuja estable del matrimonio a los 22 años, sin haber siquiera terminado la carrera y con el proyecto de tesis sin concluir.
“Los años de aprendizaje”: balances vitales de la proyección
Fiel al principio de la polaridad, la psique se alimenta de proyecciones y espejos, anidando en ella la sombra de lo que niega. La protagonista estudia, hace una carrera y cree vivir libremente, mientras tanto, el encuentro con el amor, el matrimonio y los hijos, serán constituyentes de un derrumbe, de un abandono paulatino, donde su identidad se resquebraja hasta convertirla en “la mujer helada”, en la manifestación misma de un síntoma.
“Ante todo, armarse bien para la vida”. Ingenuidad la de mi madre, creía que el saber y un buen oficio me protegerían de y contra todo, incluido el poder de los hombres.” (Ernaux, 2022 p. 51)
¿Qué sucede en ese encuentro con el otro, con el ánimus proyectivo con que se encuentra la protagonista? Él es un hombre joven también y en un principio parece aceptar su libertad y su independencia, su amigo – amante, burgués y educado, con quien la convivencia y el matrimonio serían fáciles, pero que poco a poco se iría convirtiendo en su propio padre: autoritario y proveedor egoísta. Y proyectando sobre ella a su madre: “aquí el de los pantalones soy yo” dice en alguna parte del libro. Pues terminaría ella, más cercana al rol de la madre de él: sumisa, sostenedora del hogar, la mujer complaciente; que de su propia madre: siempre independiente y segura de sí misma.
Esta determinado como el asunto del matrimonio no es solo de dos, sino que son cuatro u ocho los involucrados, los arquetipos de él también están imprimiendo el tono del vínculo, y sobre todo, moldeándolo de una forma determinante. Y en el relato ya se estaba perfilando desde la cena de celebración del matrimonio:
“Mi padre sigue a lo suyo mientras se come la langosta, mi madre habla. Enfrente es todo lo contrario, un señor padre como dios manda, fuerte personalidad, autoridad natural, ejecutivo, se impone como guía de la conversación, pero la señara madre, deliciosa, enjoyada, no está distraída, escucha a su marido y le ríe todas las gracias”. (Ernaux, 2022, p.160)
Casi siempre uno de los dos arquetipos de los padres se impone en el vínculo de pareja. Parece inevitable en el laberinto de los vínculos, terminar encarnándolos por imitación o por oposición inconsciente. Es por esto, que sólo la debida introyección del ánimus ( en la mujer) y ánima (en el hombre), camino difícil y de gran trabajo personal, puede ayudar a escapar de este laberinto proyectivo e inconsciente:
“Hago mención de todo esto para ilustrar el orden de magnitud al que pertenecen las proyecciones provocadas por el ánima y el ánimus, y los esfuerzos de índole moral e intelectual que se necesitan para hacerlas desaparecer”. (Jung, 2011, p. 25)
Mientras él va desarrollándose en el mundo, encarnando de manera inconsciente las cualidades del ánimus de su figura paterna, su sombra personal descubriéndose; ella se va acomodando en su propia perdida del ánima materna, se adhiere al arquetipo de Eva, mujer para reproducir y acompañar, mujer complaciente; y es entonces cuando notamos que la figura del “anima materna de él” ha ganado el lugar relevante.
“Mis metas de antes se pierden en una nebulosa. Menos voluntad. Por primera vez me enfrento a la posibilidad de un fracaso con indiferencia, cuento con sus éxitos, los de él que, al contrario que yo, cada vez se esfuerza más…se concentra en sí mismo mientras yo me diluyo, me aletargo.” (Ernaux, 2022, P. 167)
Las huellas del síntoma: “mujer helada” se están ya mostrando en los primeros años del matrimonio, con la llegada del primer hijo y la vida de ama de casa, la chica fuerte reconoce que anida en su interior una chica débil, sumisa, entregada al únicamente a mantener el proyecto familiar. Podemos afirmar que es una primera etapa, donde la protagonista da muestras breves de su sombra personal, se descubre otra, ajena a sí misma, visualizando más fielmente lo que se es y no lo que parece que se es.
Jung nos reitera en la dificultad mayor que resulta ser consciente de la proyección del ánima y el ánimus en nuestra vida, y como es más sencillo, ser conscientes de la sombra personal. Sin embargo, también la podemos constelar esta sombra personal a través de los otros más variados, en un sentido más amplio que el ánimus y el ánima que son figuras que se constelan solamente desde la vínculo con el sexo opuesto.
“Sólo se puede tomar conciencia de la sombra mediante la relación con el otro, y del anima y animus únicamente de la mediante la relación con el sexo opuesto dado que sus proyecciones son más efectivas en esta relación”. (Jung, 2022, p. 23)
Es así como, el descubrimiento e integración de nuestra sombra personal también puede estar asociado a esa cercanía proyectiva de la convivencia, donde se van cayendo las máscaras, diluyendo los yoes, reafirmando nuestras sombras inconscientes.
PRINCIPIO Y FIN DE LA PROYECCIÓN
“En el fondo el ánimus es un burgués, tiene hábitos regulares; le gusta que le preparen los mismos platos. Pero…un día que ánimus regresaba de improviso, o quizás dormitaba después de cenar o quizás estaba absorbido en su trabajo, oyó a ánima que cantaba sola detrás de la puerta cerrada: una curiosa canción, algo que él no conocía”.
Paul Claudel
La segunda etapa del matrimonio es aún más definitiva, porque se fortalece la sombra, se agranda la proyección, se llega al síntoma. Y a la vez, es la convivencia en pareja y su desarrollo de permanencia en el tiempo, la que parece traer el fruto de descubrimientos importantes para la psique de ambas partes: descubrirse en la verdad de los complejos, en lo efímero de las máscaras y en la sabiduría de la sombra.
Solemos asociar los lugares con nuestra identidad, con motivos simbólicos que devienen perdidas o ganancias, pues el poder que tienen los lugares sobre nosotros se afianza en la necesidad común de culpar algo fuera de nosotros para aliviar el peso de nuestra responsabilidad con nuestro destino. Es así que nuestra protagonista consciente de la caída libre en la que encontraba en aquella época, reconoce que fue en la ciudad de “Annecy” donde “se estancó” como mujer.
Y fue esta vida suburbana de Annecy con su poder de conformidad y su normalidad el detonante definitivo, pues afirma la protagonista: “me convertí en la guardiana del hogar, en la encargada de la subsistencia de los seres y del mantenimiento de las cosas”. (p. 187). Como una malabarista, ser mujer se traduce entonces en un compendio de cosas por hacer: las oposiciones para ser maestra, la crianza de dos hijos, la casa siempre exigente en sus innumerables oficios, la escalada de la vida familiar en el barrio silencioso y residencial. Mientras tanto, él va posicionándose en el centro, con sus ascensos y logros, y ella la guardiana que sostiene mientras le exclama con vehemencia: ¡estoy harta de ser una criada!5
Durante estos años, dos soportes o tablas de salvación serán importantes para ella: tener un oficio como maestra y la escritura. Ambas ejecutadas, sin embargo, entre cacharros y biberones: “no llego a creerme la realidad de que esté escribiendo, una especie divertimento entre el aguacate con gambas y el paseo con el niño. La apariencia de la creación”. (Ernaux, 2022 p. 221). Esta última expresión, asumida con irónica frustración, muestra la tendencia mediocre que surge al intentar abarcarlo todo, y tener que reconocer que ese todo, se convierte en apariencia o en latencia de algo cuando lo hacemos a medías, sin verdadera intención. Pero la semilla queda sembrada: la inquietud por el poema, la frase, el amor por el oficio de escribir.
El matrimonio, una animosidad colectiva
Idealizar es la base perfecta de la frustración y del descontento personal, y es uno de los recursos más fuertes de la proyección vincular, Bachelard (2011) afirma: “la gente se ama con el mayor idealismo, encargándole al otro que realice la idealidad tal cual él la sueña”. (p. 115). Elaboramos en la psique imágenes irreales de ánima y de ánimus, algunas de estas imágenes provienen de ciertas fantasías idealista, o se establecen como ya hemos dicho, desde el inconsciente y sus imágenes primigenias familiares; que hacen del matrimonio una fuente de idealismos, y luego, de cierta homogenización vacía: “a veces suspiraba diciendo que el matrimonio era una limitación reciproca, y ambos nos sentíamos felices por pensar igual”. (Ernaux, 2011, p. 223 ), cuando aceptamos la caída de esos idealismos proyectivos y encontramos la tipificación de lo que un día parecía una promesa.
Para la protagonista la familia ideal estaba proyectada desde las revistas femeninas y los modelos familiares de las amigas, y tenía sembrada una ambivalencia: por un lado, una inminente decepción y un lugar para el aprendizaje. Es así que, construida la familia y asentado el modelo reinante de la familia tradicional, lo que queda es el entramado colectivo de proyecciones, nada especial, como lo sugiere Jung en la siguiente cita:
“…el lenguaje del amor es sorprendentemente uniforme y sirve de formas que gozan de general aprecio, con la mayor entrega y fidelidad, con lo que ambas personas se encuentran de nuevo en una situación banal, colectiva. Sin embargo, viven con la ilusión de relacionarse de la manera más individual. Tanto en sentido positivo cómo negativo, la relación ánima- ánimus es siempre “animosa” , es decir, emocional y por ello colectiva. ( Jung, 2011, P. 21)
Es así que, desde el punto de vista de la psicología analítica, lo que ocurrió con esta situación matrimonio fue que ella (esposa) fue proyectando en él ( esposo) su propia libertad y éxito personal, su deseo de ánimus libre. Mientras él estuvo introyectando, sin hacerlo consciente, el modelo del padre y proyectando en ella (esposa) las cualidades de su madre. Mientras tanto, lo que se ve afuera es la familia ideal, cada uno con sus roles bien definidos. Bajo este paradigma vincular yacen la enantiodromía de las sombras fortalecidas: su madre en ella luchando por salir y ayudarla a asumir un nuevo rol en la vida. Las figuras femeninas o imágenes de ánima que fueron relegadas todavía están ahí, protestando en la psique el modelo de la esposa perfecta: “ Damos miedo, una auténtica locura, insólita la capacidad de aguante de una mujer, a eso llaman tener corazón” (Ernaux, 2011, p. 220)
La voz de la narradora no deja de ironizar toda esta aventura que funge como modelo ideal, puesto que la narración y la escritura surgen a posteriori, en el devaneo de la memoria que se actualiza. Es por esto, que este libro apuesta por ser una memoria de autoreproche que la voz narradora y protagonista se hace así misma para tratar de comprender en que consistieron esos años de aprendizaje, de que material estuvieron hechos, cuáles fueron sus lecciones, sus errores, sus caídas y laberintos. Un claro testimonio de la primera mitad de la vida, la estela funcional y racional a la que muchas mujeres siguen abocadas al cumplir los roles adecuados y esperados por la sociedad que las mira de cerca. Por lo tanto, este puede ser el valor del texto en su capacidad para construir reflexión sobre cómo caemos de fácil en las dinámicas malsanas y autoimpuestas desde el inconsciente que solo proyecta ciegamente y sin miramientos, un destino que no es el nuestro sino una simulación de cumplimiento social.
El rostro del final
Era un día cualquiera en las calles de Annecy, era invierno y ella volvía a casa con un hijo de la mano y otro en el coche:
En la plaza ajardinada de la estación, había dejado de correr el agua sobre la estatua en medio de la fuente…Me parecía que ya no tenía cuerpo. Nada más que una mirada puesta en las fachadas de las casas de la plaza, la verja de la escuela Saint Francois, el cine Savoy, donde echaban, he olvidado el título. (Ernaux, 2011. p. 229)
En la plaza la fuente está vacía, sin agua, sin ánima, pues como afirma Bacherlad (2011): “las imágenes del agua producen en todo soñador las ebriedades de la feminidad. Aquel que está marcado por el agua conserva fidelidad a su ánima”. (p. 100). Por eso, el agua escasea en la fuente como una imagen proyectiva de la desolación del alma ánima, que ha perdido su conexión con el elemento femenino del agua, la dulzura y la calidez se han escapado como el agua de la fuente.
Ella solo le queda ver, observar el mundo y arrastrar un cuerpo, un cuerpo que, sin embargo, ha dejado de sentirse: “Me parecía que ya no tenía cuerpo”. ¿Pero, qué significa no tener un cuerpo? Tal vez haberse convertido en máquina, un cuerpo máquina que no siente, que solo produce o se activa con cada necesidad de acción: casi una directa alusión a lo que fue vida victoriana; donde vivir era producir capital y ausentes de la fantasía romántica, todo lo que fuera sentir, tocar, soñar, estaba descartado. Se ha ido de la vida de ella la posibilidad de ser cuerpo, de ser sentidos, el soplo del ánima y toda su capacidad receptiva. La película no tiene título.
Los cuerpos de las mujeres también han sido solo engranajes sin vida, piezas de producción y consumo conveniente para mantener el sueño de la estructura familiar en su sitio. Y nuestra protagonista se convierte solo en una más, de la cadena de ánimas que han perdido el sabor del placer, el cuerpo danzante de sus ancestros por caer en el ideal engañoso de la familia y el matrimonio, como fin último de la vida.
Justo al borde, justo. Pronto me pareceré a esas caras marcadas, patéticas que me echan atrás, de las peluquerías cuando las veo, volcadas en el lavacabezas. Dentro de cuantos años. Al borde de las arrugas que ya no puedo ocultar, de las carnes flojas.
Yo era ya esa cara (Ernaux, 2022, p.230)
El síntoma vuelve a retornar con más fuerza en estas últimas imágenes y se hace más claro en su sentencia del final del libro. Ella imagina su futuro: me pareceré a esas caras marcadas, pues su vida actual parece conducirla hasta ahí, justo al borde, de cruzar esa línea que la llevará a ser como ellas, como esas otras mujeres que ya se han rendido o que ni siquiera saben de su ordinaria normalidad: “caras marcadas, patéticas que me echan atrás, de las peluquerías cuando las veo, volcadas en el lavacabezas”. Una peluquería como imagen de acogida de esa línea de normalidad ordinaria: “el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos”, dice Neruda en su poema6. Por eso, si te quedas ahí, corres el riesgo de ser absorbida por el tiempo y ver la llegada de las arrugas y las carnes flojas.
Ver el futuro y de antemano saber a hacia donde nos conduce es otra forma de la muerte. Podemos asumir entonces ese borde como el fin de la primera mitad de la mitad y el inicio de la segunda mitad de la vida. Entonces, el borde y el síntoma son posibilidades, también espejos que reflejan los caminos: en la manifestación del complejo está también la posibilidad de su integración al yo.
Es así como el destino personal se pone en evidencia y solo parece haber dos opciones: o creamos nuestro destino o morimos en las predicciones del síntoma. He ahí el gran dilema de las crisis. Podemos continuar honrando el pasado y sus desechos psíquicos o honrar lo que está por nacer en nosotros, algo todavía no manifiesto.
El libro termina sin darnos la oportunidad de evidenciar las decisiones y el destino de nuestra voz narradora y protagonista. La literatura no tiene el deber de brindar soluciones o puntos finales. La literatura expone, describe y se adentra en las entrañas del psiquismo humano para que ayudarnos a comprender mejor nuestra naturaleza y sus ciclos de vida.
Conclusiones
Todos pasamos por la primera mitad de la vida sintiendo que el mundo nos debe algo: felicidad, riqueza, éxito, etc., Lo cierto es que terminado el ciclo de cumplimiento con los deberes sociales del yo, el mundo tambalea, los absolutos se hacen relativos, las vocaciones y los sueños que alimentamos pueden resultar indiferentes. Puede ocurrir que en el marco de la complacencia externa, ese yo que hemos cultivado tan fielmente, se desestabilice y se sienta agarrado de fantasmas, pues las imágenes que sostenían su mundo psíquico se encuentran bajo amenaza, y es aquí, donde el desequilibrio o síntoma psíquico puede aparecer como punto de inflexión necesaria.
Para nuestra protagonista y narradora, su historia personal la ha llevado a un fortín cerrado, a convertirse en “una mujer helada”, en una imagen de ánimus malsano, al que ha dejado entrar por la puerta de adelante. Sobre esto, Bachelard (2011) afirma: “así, al animus pertenecen los proyectos y las preocupaciones, dos maneras de no estar presente ante uno mismo”. (p.100). Y en ella, esta frialdad la hace ausente para sus días, perdida para sí misma. Es aquí donde talvez se hace necesario la acción de derretirse, pues el hielo es agua, retornar al origen del agua, recuperar su alma ánima:
“al ánima pertenece la ensoñación que vive el presente de las imágenes felices, estas imágenes se fundan en una íntima calidez, en la constante dulzura que en toda alma baña el núcleo de lo femenino” (Bachelard, 201, p. 100)
Este volver a ser ánima y despojarse del síntoma talvez requerirá volver entonces sobre sus imágenes iniciales de ánima, ensoñar sus símbolos -el termino de ensueño que Bachelard expone para amplificar el concepto de ánima-, y hacer un llamado a las cualidades de presencia y reposo de lo femenino, al “espíritu poético”, y “a las grandes cosas simples” que expresan a menudo su virtud de ánima.
Finalmente, todo el libro es una “anamnesis de los orígenes” como dice Jung, y es también un proceso de escritura que incluye la “síntesis e integración” como afirma Neuman de los procesos de la vida. Pues sus relatos ayudan reconocer el camino vivido para hacerlo consciente: la niña, la púber, la joven, la mujer casada, la profesora, etc., describe y reconoce las imágenes matriarcales campesinas, anida de nuevo su historial psíquico cuando inicia su relato con estas imágenes, reconoce también, tanto la fuerza de la madre como la dulzura del padre. Elige describir, que es también “simbolizar e introyectar”, estas imágenes de reconocimiento del ánima y de ánimus que deambula desde su historia familiar.
“Mujer helada” fue el concepto con el que iniciamos, pues no solo da el título al libro, sino que representa una imagen simbólica sintomática que se irá construyendo durante todo el relato, dándonos pista de cómo se llegó a esta situación, y a la vez, siendo el relato mismo fuente de entendimiento tanto para su narradora como para el lector. Y estas pistas las fuimos recorriendo en todo el proceso del análisis hermenéutico de los capítulos anteriores.
De esta manera, el relato es una forma de recobrar la curación, entendida la curación ( en este caso) como el proceso de comprensión y simbolización que brinda la escritura, tanto para el que escribe, pues esta “narradora fidedigna”, se ha tomado como personaje para brindarnos su propia historia; como para el que lee, que encuentra en la lectura una oportunidad de despertar a sus propias inquietudes, a sus propios síntomas; entendiendo así, la importancia de reconocer, igual que hizo nuestra narradora, en nuestra historia personal los puntos de reconocimiento de los complejos arquetípicos de ánima y ánimus, y como estos se despliegan en nuestra vida impactando nuestros vínculos, limitando nuestras decisiones; pero también, ayudándonos a comprender quiénes somos, a reconocer nuestras sombras personales y las máscaras a las que nos hemos adherido para protegernos.
Todos hemos o estaremos “helados” en algún momento, las crisis, ya sean de sentido o de paso al segundo ciclo de la vida, nos avisan de un enfriamiento, de una muerte interior: podemos sentirnos frente a una vida que carece de alma o nos observamos actuando sin verdadera presencia. Y no importa el aspecto de nuestra vida que se encuentre en juego de ser revaluado, ya sea el trabajo, la vida en pareja, una práctica espiritual, etc., pues estas crisis nos avisan de lo necesario que puede resultar retomar nuestra narrativa de vida e interrogarla de nuevo, volver a las preguntas del yo: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿cómo he construido mi historia? Etc.
Y es aquí, donde nos encontramos nuevamente frente a las narrativas personales que siempre dan cuenta de ese yo, de sus experiencias, de sus inquietudes, de sus búsquedas. Lo íntimo se convierte así, en una posibilidad de afiliación colectiva pues la escritura personal cuando se comparte, sobre pasa los límites de la interioridad personal y se desplaza a la vida social y política, ya lo dijo Annie Ernaux en su discurso del nobel: “cuando lo indecible sale a la luz es político”.
Notas
1 Es un viejo dilema de las narrativas autobiográficas que se debate entre dos posturas: la de Philippe Lejeune que afirma el pacto de verdad con el lector y la Paul Man que afirma que el relato autobiográfico también es una ficción; por tanto, el debate es parte del género y nunca ha tenido una salida definitiva, más bien, se postulado una ambivalencia propia del género. Se puede leer más sobre esto en mi ensayo académico: El diario: la escritura autobiográfica en su dimensión sociocultural y sus posibilidades cognoscitivas y creativas. (2017).
2 “Del mismo modo que el ánima se convierte mediante la integración en el eros de la conciencia , así el ánimus lo hace en un logos y, como aquella presta a la conciencia masculina relación y referencia, esta presta a la conciencia femenina pensatividad, reflexión y conocimiento”. (Jung, 2011, p.32)
3 La alusión es clara a un tipo de “mujer histórica” normanda campesina que son los ancestros de la escritora. Una mujer que viene gestando su participación en la vida pública desde inicios del siglo XX, con el voto, el trabajo en la fabricas y la naciente clase comerciante, y que se consolida en la mitad del siglo XX en los albores de la posguerra europea: una mujer que empieza a masculinizarse, a integrar su ánimus, a vivir y ser en el mundo material y práctico.
4 Este arquetipo de pareja también lo encontramos mucho en la literatura, cien años de soledad de Gabriel García Márquez, es un ejemplo de esta relación entre polaridades vinculares poco tradicionales, Úrsula y José Arcadio son una pareja que se anida al patrón de la mujer practica y el hombre soñador, también un patrón histórico del caribe colombiano, el espejo que el escritor habitó en sus propios modelos de vida.
5 Los excesos en las labores en la mujer fue una discusión que se puso en la mesa en los albores de las luchas feministas: la sobre carga entre lo laborar ( la fábrica), y los oficios del hogar recaían siempre la mujer. De esta manera, la situación con la protagonista sobre pasa lo individual y se convierte en un tema sociológico, talvez todavía sin resolver.
6 Walking around
Sucede que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Referencias Bibliográficas
Alonso, J.C. (2018). Psicología Junguiana. Teoría, práctica y aplicaciones. Ouroboros Ediciones.
Bachelard, G. (2011). La poética de la ensoñación. Fondo De Cultura Económica.
Gornik, V. (2023). La situación y la historia. (Osuna, J. Trad). Editorial Sexto Piso. (Libro original publicado en 2001).
Jung, C.G. (2011). Aion. Contribuciones al simbolismo del sí-mismo. (Martín, C. Trad) Obra Completa.Vol.9/2. Editorial Trotta.
Jung, E. (2022). Ánimus y Ánima. (Carugati, L. Rossi, G. Trad). El hilo de Ariadna. (Libro original publicado en 1967).
Ernaux, A. (2022). Mujer Helada. (Vázquez, L. Trad). Editorial Cabaret Voltare. (Libro original publicado en 1981).
Neumann, E. (2017). Los orígenes e historia de la conciencia. Traducciones Junguianas.



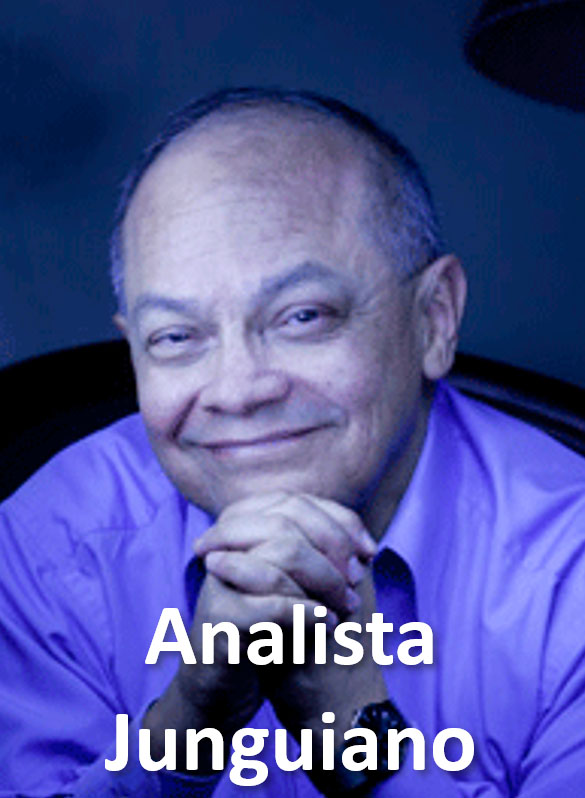

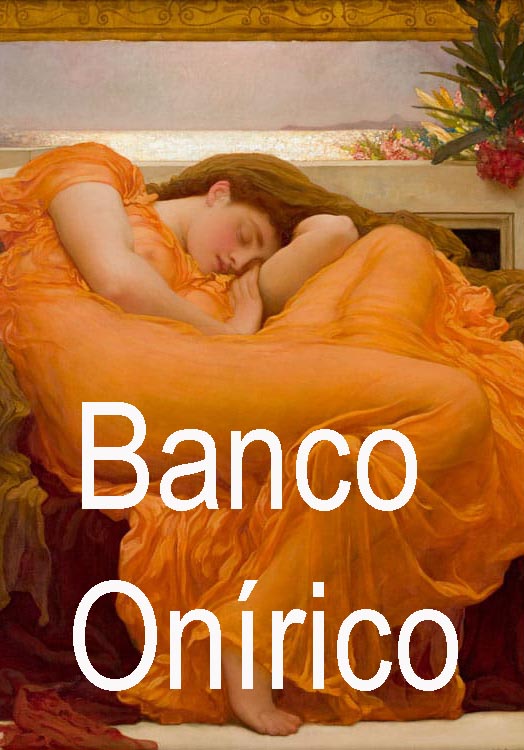

Debe estar conectado para enviar un comentario.