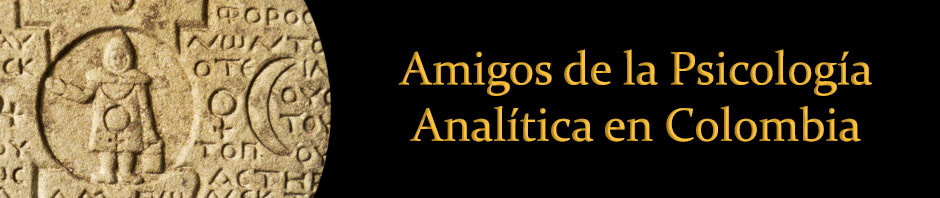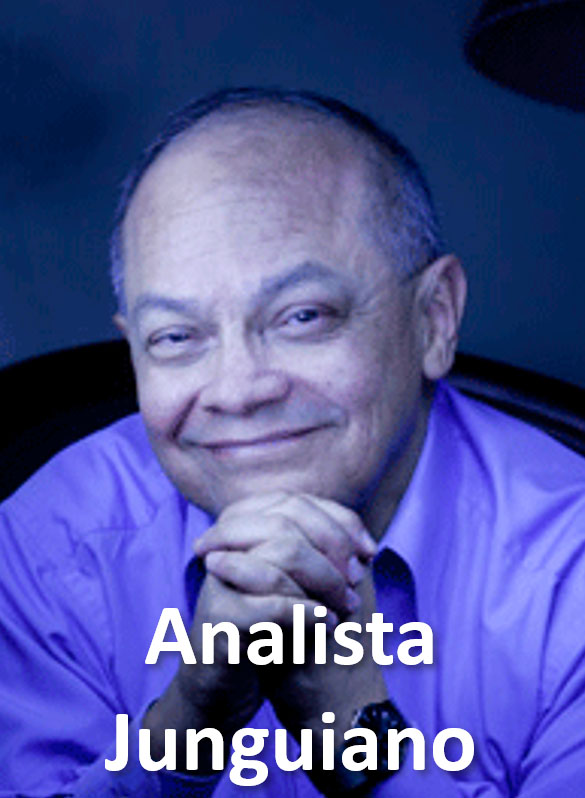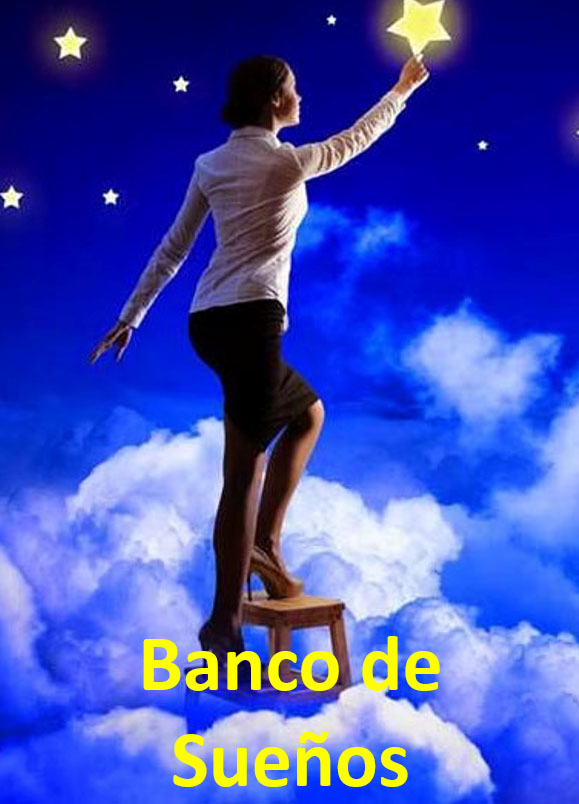.39
Hoy 12 de mayo continuamos con el tema de los complejos, los sueños y los símbolos
.40
Qué es un símbolo según Jung
- El concepto de «símbolo» proviene de la palabra griega que significa «lanzar juntos, unir». Representa algo compuesto, algo visible que se ajusta a una realidad invisible, algo en primer plano que remite a un el trasfondo, algo material que señala a algo ideal, o lo particular que señala a lo general.
- Que toda interpretación intenta encontrar lo que subyace a lo evidente.
- El símbolo y lo representado no se pueden separar uno de otro. Jung afirmó que una imagen es simbólica si significa más de lo que expresa.
- Que el hecho de que tenga un amplio aspecto «inconsciente» no se puede definir con precisión ni explicar por completo.
- Que los símbolos están sobredeterminados, y por eso podemos darles vueltas una y otra vez, encontrando nuevos significados.
- Pero que en el sueño parece posible vincular conexiones diferentes, incluso contradictorias entre sí.
Símbolos vivos y en transformación
- Según Jung, los símbolos pueden estar vivos, pero que sólo lo están mientras tengan muchos significados.
- Que la parte inconsciente de un acontecimiento psíquico sólo alcanza indirectamente a la consciencia, si es que la alcanza.
- El acontecimiento revela su existencia inconsciente si se caracteriza por la emocionalidad que no se ha captado conscientemente.
- Lo inconsciente es un pensamiento tardío que se puede volver consciente con el paso de tiempo.
Cómo se manifiesta lo inconsciente
- También puede manifestarse su aspecto inconsciente en un sueño, mostrando este aspecto en forma simbólica, no racional.
- La comprensión de los sueños es lo que ha permitido investigar lo inconsciente de los acontecimientos conscientes.
.41
No hay un “censor” y la neurociencia lo confirma
- Jung no diferenciaba entre el contenido onírico manifiesto y el latente, como lo hacía Freud. Para él, ya sabemos, no existía un censor de sueños.
- Decía que el sueño es un fenómeno natural y que llamamos «simbólicos» a sus contenidos porque no tienen un solo significado, sino que señalan en direcciones diferentes, por lo que tienen que significar algo que es inconsciente.
- Kast menciona que Solms y Turnbull se preguntaron si se podía mantener la idea del censor y opinaron que se podría prescindir de esa idea.
- Argumentaron que durante el sueño se traslada la actividad cognitiva a diferentes lóbulos, incluyendo el frontal, lo que lo diferencia del pensamiento durante la vigilia en la que no existe ninguna represión frontal que la influya.
Los sueños y la psicosis: similitudes y diferencias
- Que sin la intervención directiva y controladora del lóbulo frontal sobre nuestra cognición, nuestras emociones y percepciones, la experiencia subjetiva se hace extraña, loca y alucinatoria.
- Estos autores considerana que la anatomía funcional del sueño y la de la psicosis esquizofrénica son casi idénticas.
- La gran diferencia es que en la esquizofrenia se activan los componentes audio-verbales de la percepción, mientras que en el sueño lo hacen los viso-espaciales.
El símbolo como lenguaje universal
- Kast recuerda que la concepción del símbolo en Erich Fromm es muy similar a la junguiana.
- Pues para Fromm, en el lenguaje de los símbolos se expresan experiencias internas, sentimientos y pensamientos como si fueran percepciones sensoriales del mundo exterior.
- Creía que era un lenguaje que tenía una lógica en la que las categorías dominantes no son el tiempo y el espacio, sino la intensidad y la asociación.
- Y que es la única lengua universal que ha desarrollado la humanidad y que ha sido la misma para todas las culturas durante la historia.
- Así mismo, que es una lengua que debe comprenderse si se desea entender el significado de mitos, cuentos y sueños.
- Pero, que, sin embargo, el ser humano moderno ha olvidado esa lengua, no cuando duerme, sino cuando está despierto.
El símbolo revela lo oculto
- Dice luego Kast que los símbolos provienen a primera vista del mundo de la percepción, pero que luego se descubre que realmente conducen a lo que está oculto.
- Y que la verdad es que el trasfondo puede ser aún mucho más misterioso, pues es la expresión de lo insondable, cuyo significado se transforma según el contexto, surgiendo nuevas formas de significado.
- Y que incluyen siempre algo desconocido, por lo que necesitan ser interpretados.
- Que los símbolos a la vez ocultan y revelan, y ofrecen a la vez recuerdo y anticipación.
- Y no olvidar que también son expresión de los complejos humanos por lo que los símbolos repiten las experiencias de la humanidad.
::::::::::::::
El símbolo: repetición y transformación
- Pero no solo repiten, sino que también transforman.
- Hay que teber en cuenta que nuestros problemas no dejan de ser problemas humanos en versión individual.
- Las distintas artes muestran variaciones de símbolos que elaboran poéticamente los problemas existenciales y la forma en que fueron superados.
- Los símbolos son proyecciones de nuestras propias posibilidades imaginativas.
Niveles de interpretación
- Esto se resume en el título que da Kast: ¿Sueño con otros o conmigo mismo?
- Con esta visión de los símbolos procedentes de la percepción es con lo que tiene que ver la interpretación objetiva y subjetiva.
- La subjetiva es un concepto junguiano que actualmente ha sido asumido casi por todos los intérpretes.
- Los símbolos expresan el estado en el que se encuentra la psique, pero también contienen indicios de potenciales no realizados de la propia personalidad.
- Al trabajar con la interpretación de sueños se tienen en cuenta esos dos niveles.
Interpretación objetiva
- La objetiva se refiere a personas conocidas en el mundo de la vigilia y tiene en cuenta la relación con la realidad y con el aspecto relacional.
- Cuando soñamos con una persona especial tendemos a contemplar el sueño en el nivel objetivo.
Interpretación subjetiva
- Mientras que en la interpretación subjetiva se relacionan todos los aspectos del sueño con el propio soñante.
- Jung explicaba que en la cración de un sueño está implicada la totalidad de nuestro ser y que emociones más íntimas de nuestra alma que se agrupan de una manera determinada, expresando un sentido definido.
- Es famosa su forma de expresarlo cuando mencionaba que el sueño es como un teatro en el que el soñante es escenario, actor, apuntador, director de escena, autor, público y crítico.
- En resumen, esta interpretación subjetiva considera todas las figuras oníricas como rasgos personificados de la personalidad del soñante.
- :::::::::::::
Del objeto al sujeto: el orden de la interpretación
- Normalmente se busca si los sueños ofrecen un sentido en el nivel objetivo, y después se los interpreta en el nivel subjetivo.
- Si soñamos con personas desconocidas tenderemos a considerarlas como representantes desconocidos de nuestra psique.
- Observar las imágenes en el nivel subjetivo conlleva consecuencias filosóficas pues la persona es responsable de todo, no puede ya lanzar reproches a otros, y las exigencias que se plantean a los demás habría que hacérselas a uno mismo.
- Por eso, mejor no exagerar con esa interpretación, ya que hay veces que aparecen heridas reales que otros nos han hecho.
- Es decir, no deja de existir también la realidad de las relaciones y conflictos muy concretos con los que hemos de lidiar y para los que es necesario encontrar una solución.
- ::::::::::
Un ejemplo de sueño
- Se ofrece el ejemplo de sueño de un hombre de veintitrés años:
- «En el sueño estaba cantando maravillosamente, con pasión, y estaba muy orgulloso de mí. Y entonces alguien de repente me desenchufa el micrófono: mi profesor de canto. Me rebelo y lo quiero estrangular, pero no está allí. Cuando me desperté estaba todavía cabreadísimo: este tío me estropea la alegría ¿Cómo se le ocurre meterse en mi sueño? ¿Qué hace allí?».
Interpretación inicial: nivel objetivo
- Al principio, el soñante habla con enojo de su profesor, al que había idealizado, pero de repente se le ocurrió que tenía envidia de su juventud y de su talento.
- El soñante comprende el sueño en el nivel objetivo.
- Se le pide que se traslade con la imaginación a la 1° parte del sueño, y dice que estaba cantando como un dios y que, aunque no canta tan bien, la intención del sueño era alentarle.
- Pero eso significaría el fin del trabajo con su profesor
- Se le hace ver que en la clase no se canta con micrófono. ¿en qué situación podría ocurrírsele al profesor apagar el micrófono?
Reflexión más profunda: nivel subjetivo
- El soñante dice que no en clase pues sería petulante. Y acepta que él es un poco petulante, y que podría que el profesor se lo estuviera advirtiendo en el sueño.
- Añade que el profesor lo critica que es demasiado dramático, y que él había pensado que era porque el profesor le tenía envidia. Pero que quizás solo quuería que sonara más «auténtico».
- Así que visto desde el nivel subjetivo, el sueño representa un conflicto entre un aspecto grandioso del soñante, y un aspecto más austero de su personalidad y que le importaría cantar con más autenticidad.
- ::::::::::::::::
Los complejos como patrones de relación
- Los complejos se hacen visibles a través de los símbolos.
- Jung afirmaba que los complejos nacen del choque de una demanda de adaptación, acompañada de la constitución del individuo con la incapacidad de éste para enfrentarla.
- Y esos choques se dan en medio de relaciones con los demás, relaciones que son también fundamentales en la terapia.
- Jung añadía que el complejo parental era el primer choque que el niño tenía entre una demanda de su entorno y su incapacidad constitucional para enfrentarla.
Dos polos en el origen del complejo
- Así que vemos que en nuestros complejos se refleja la historia de nuestras relaciones infantiles, aunque ya sabemos que también pueden surgir en nuestra vida posterior.
- En los complejos tempranos existen siempre dos personas, una frente a otra que chocan: el niño y la persona con la que se relaciona, a los que Kast llama los dos polos del complejo.
- Ella resalta el hecho de que 100 años después de Jung, el investigador Daniel Stern describiera los RIG (Representaciones Interactivas Generalizadas) semejantes a los complejos.
Cómo se forman los RIGs
- Stern parte de la «memoria episódica», descrita por Tulving, que son recuerdos de episodios reales, que pueden ser hechos banales cotidianos como el desayuno, o eventos emocionales importantes, como nuestra reacción ante la noticia del nacimiento de un hijo.
- En esa memoria episódica se recuerdan las acciones, emociones o percepciones como una unidad indivisible.
- Sin embargo, cuando se repiten episodios similares una y otra vez, esos episodios se generalizan, o sea, que el bebé espera que ese episodio se repita en el futuro de la misma manera.
- Y esos episodios generalizados dejan de ser recuerdos específicos para convertirse en «numerosos recuerdos específicos» que representan probabilidades basadas en expectativas que pueden verse defraudadas.
- Según Stern, esos RIGs representan el núcleo del Sí-mismo y transmiten al niño el sentimiento de tener un núcleo del Sí-mismo cohesionado y conforman la base de la experiencia de identidad.
Conexión entre RIGs y complejos
- Entre estos RIGs y los complejos se puede ver una gran conexión, y más si recordamos los tres componentes que Jung observaba en los complejos: percepción, componentes intelectuales y tono emocional.
- La teoría de la memoria es una forma de aclarar cómo se guardan los complejos en la memoria, explicando que los complejos se constelan en situaciones similares a las que los originaron, pero también que se evocan a través de percepciones relacionadas con tales episodios, o con emociones que recuerdan a los episodios.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Implicaciones terapéuticas
- El concepto de los RIGs influye en el trabajo terapéutico con los complejos constelados.
- ¿De qué manera? Recordemos que en la teoría junguiana de los complejos es fundamental comprender las interacciones simbólicas.
- Es decir, uno debe intentar imaginarse el complejo como episodios que reúnen todas las percepciones y emociones que contienen.
- Los complejos se pueden haber constelado en episodios de conflicto en las relaciones cotidianas.
- Y pueden ser vivenciados en terapia, en los sueños y en la imaginación.
- Y se podrán vislumbrar ambos polos del complejo, el del niño y el del adulto.
- Y lo más frecuente es que el polo adulto se vea proyectado.
Narración de episodios clave
- Y esos episodios se suelen relatar de manera intensa.
- Lo cual ayuda a que nos pongamos en su situación y comprendamos las dificultades y el dolor de esos episodio…
- …pero que entendamos también el comportamiento del otro polo, el polo de la figura de apego, y que podamos relacionarnos e identificarnos ahora de adulto a adulto con esa figura.
- Y al hacernos conscientes de esa identificación, lo cual resulta bastante difícil, resulta ser una condición indispensable para transformar los comportamientos asociados al complejo.
- Es a partir de estos episodios que resulta también posible sacar conclusiones sobre la forma de interacción de los dos polos del complejo, niño y adulto (sea este el padre o la madre), junto con los sentimientos ambivalentes vinculados a ese complejo.
El valor de la representación simbólica
- Cuando se logra hacer esto, a través de las representaciones simbólicas, se pueden también visualizar y experimentar esos choques que fueron el origen de los complejos.
- Y no sólo los episodios originales, sino también se suelen recordar y asociar cada vez más experiencias que han conducido a la formación del complejo. Y también se descubre cómo se ha transferido el comportamiento asociado al complejo, a otras personas distintas de la relación original.
- Así que acá vemos la importancia de las asociaciones.
- Acá ya no son asociaciones de palabras como en los experimentos iniciales de Jung, sino que se trata de asociaciones, vínculos y transferencias que puede hacer un paciente en sus narraciones, relatos, e imaginaciones.
- De ahí la importancia de compartir los episodios con otra persona, pues a través de relatarlos, la narración y la escucha empiezan a formar una unidad y dice Kast que entre mejor se escuche, mejor podrá narrarse.
- Que al narrar nos situamos en un mundo imaginativo, de fantasía, en el que se unen el mundo exterior y el interior, en un espacio de transición en el que se pueden dar tanto la transformación de las imágenes como su verbalización.
En el trabajo con complejos resulta esencial el hecho de que los símbolos en los cuales quedan representados los complejos encierran en sí mismos un potencial energético que se expresa en las fantasías asociadas. Los complejos se ven como algo que inhibe a la persona y tienen como efecto que en diferentes situaciones que requieren una respuesta diferenciada del individuo, este responde y reacciona siempre de la misma manera estereotipada. Los complejos, sin embargo, también contienen el germen de nuevas posibilidades de vida, constituyen las «unidades vivas de la psique inconsciente», que se muestran en los símbolos que representan los complejos.
Una mujer pinta un cocodrilo que se traga bolas de co- lores y lo relaciona con el hecho de que ella misma, cuando está agresiva, les agua la fiesta a sus semejantes y lo relaciona con experiencias dolorosas que tuvo con su padre, que le fastidiaba de manera agresiva cualquier alegría. Entonces la mujer contempla su dibujo y dice: «Pues ahora no queda claro si el cocodrilo está comiéndose las bolas o lanzándolas por la boca». Esas eran las nuevas posibilidades vitales: si uno puede aguar la fiesta, de la misma manera puede contribuir de alguna manera a traer alegría a este mundo, porque la sensibilidad hacia la alegría ya está ahí.
Para poder trabajar con los complejos necesitamos métodos que funcionen con la fantasía: sueños, imaginación, re
presentación de lo imaginado, por ejemplo, en dibujos, imágenes o narraciones. Además, resulta de vital importancia tener en cuenta la transferencia y la contratransferencia en las constelaciones de complejos.
Las constelaciones de complejos pueden considerarse también como nudos emocionales en nuestra vida que tienen y han tenido un efecto alienador y que constituyen la base de identificaciones injustificadas, pero que también estimulan capacidades muy concretas y ocultan dentro de sí un potencial de desarrollo que se manifiesta en las fantasías que desencadenar.
Tan importante como la reconstrucción de la génesis de los complejos en los episodios de relación es el análisis de la actitud de expectativa asociadas a cada constelación del complejo y que no se refiere solo al aquí y el ahora de la relación analítica, sino también a la perspectiva de futuro de la propia vida. Así, un conjunto de complejos puede destrozar un futuro despejado e impedir nuevas experiencias. Un conjunto de complejos de esta clase de una de mis analizadas se llamaba: «No tiene sentido implicarse; en situaciones importantes mejor me quedo muda».
Las expectativas, los anhelos, las utopías se mueven según dicta el complejo solo en la órbita de un pasado fijo, en el caso de que lleguen a presentarse. Sin embargo, esto significa que uno no es capaz de vivir realmente su propia vida porque se vive entre un pasado que nos pesa y un futuro que nos atemoriza.
En general, también se aplica lo siguiente: si los complejos constelados en cada caso no se hacen conscientes, se encontrarán proyectados. Si el yo logra tomar contacto con la experiencia del complejo, asumir su responsabilidad al respecto y desarrollar empatía hacia sí mismo en esa situación, entonces se puede observar a menudo cómo se experimentan los símbolos que expresan el complejo, en ocasiones incluso a través de reacciones físicas que se pueden traducir a símbolos, puesto que experimentamos las emociones físicamente, pero ellas siempre nos remiten también a un trasfondo de significado.
Cuando se experimentan y se viven estos símbolos y las fantasías a ellos asociadas, la energía atrapada en el complejo puede convertirse en una energía de vivificación de la totalidad de la persona, que inicia nuevas formas de comportamiento.
Los complejos son los personajes que aparecen en nuestros sueños
Los complejos se hacen también visibles y palpables en los sueños, presentándose como los personajes que actúan. Y esto, ¿cómo hay que imaginárselo?
- La emoción dominante en el sueño indica un complejo.
- las experiencias de complejo se representan o transforman en el sueño.
- Las experiencias de complejo se representan de forma simbólica.
Voy a explicar estos tres aspectos basándome en los sueños de una mujer de treinta y cinco años en los que se representa y elabora un problema de vergüenza.
Un problema de vergüenza representado y elaborado en sueños
Una mujer de treinta y cinco años, Hanna, presenta una gran problemática de vergüenza porque continuamente le ha ocurrido que cada vez que se atrevía un poco a hacer algo, la ponían en ridículo. La consecuencia era que se expresaba muy pocas veces, hablaba poco sobre sus deseos e intenciones, apenas mostraba sus ideas, era extraordinariamente tímida y sentía que vivía al margen de la vida. Siempre la tachaban de «aburrida», amable pero aburrida, lo que también la avergonzaba. Tenía claro de dónde le venía esa tendencia a la vergüenza.
Recordaba algunas experiencias de complejo, de las cuales presento un ejemplo como muestra:
«Me regalaron un vestido nuevo, rojo, mi color favorito. Fue poco antes de ir por primera vez al colegio y yo estaba super contenta por ello, porque casi siempre tenía que llevar ropa de 1as chicas más mayores de la familia y por fin tenía un vestido como a mí me gustaba, de campana. Me puse a dar vueltas sobre mí misma porque el vestido se veía muy bonito cuando lo hacía. Toda 1a familia me estaba mirando y se reían, pero no de buenas, sino con desprecio. Y entonces alguien, puede ser que fuese mi padre o mi hermana, dijo: «¡Pues no se lo tiene creído esta ni nada…!» Sentí que se estaban riendo de mí y me dio vergüenza, desparecí en mi habitación y me quedé allí mucho tiempo, sintiéndome muy desgraciada».
Según recuerda Hanna, nadie de su familia se puso de parte de la niña pequeña o se alegró con ella. La familia, al parecer, no podía soportar la alegría de la niña. Hanna naturalmente había reflexionado sobre el motivo de que su familia fuese tan rápida ridiculizando a los demás y ella no se exceptuaba. «Era el estilo de la familia y sigue siéndolo. Cuando uno no es la víctima de la que se ríen todos, se tiene un sentimiento de superioridad».
Dominar y ridiculizar, y reírse para demostrar que uno puede decidir lo que es ridículo y lo que no. Para no ser puesta en ridículo, Hanna se cerró cada vez más, tanto que dejó de sentirse viva. Esto era muy molesto sobre todo en las relaciones porque ella no se atrevía a mostrarse como era. Muchas veces se enamoraba e incluso había «chispa», pero sus relaciones nunca iban más allá de una fascinación inicial.
He aquí un sueño de Hanna como ejemplo del aspecto que he mencionado: La emoción dominante en el sueño apunta a un complejo.
«Quedo en el Linde [Restaurante] con otra gente, porque es el lugar de reunión para un viaje en el que vamos a estudiar a un grupo de personas en silla de ruedas. El restaurante Linde está todo destrozado, yo nunca lo he visto así, pero también la mayoría de las personas que acuden están deterioradas. Me pregunto si hay guerra o si estamos todos sin trabajo y me siento muy incómoda. Yo también llevo harapos, y no me había dado cuenta hasta entonces. Así que lo mejor es que desaparezcamos del restaurante, porque, si no, nos van a pedir la documentación».
Hanna dijo sobre este sueño: «Me desperté con un sentimiento de miedo. En el sueño me sentía incómoda y tenía miedo, pero también sentía vergüenza, por eso tuve la idea de hacer desaparecer a todas esas personas lo más rápido posible». El resto del día: «En nuestra agencia se habló de que debíamos ir explorando excursiones accesibles para personas en silla de ruedas. Ayer dije que me gustaría encargarme de ese proyecto, y es verdad».
Hanna conoce el restaurante «Linde» desde que era pequeña. Era un sitio —igual que en el sueño- donde las mujeres se reunían. «Pero», se le ocurre a Hanna, «en realidad, lo asocio con el tilo [«Linde» significa «tilo» en alemán] como árbol con la primavera y con una cierta elegancia femenina». Rápidamente se apartó de estas asociaciones. Entonces recordó lo «deteriorado» que estaba, la sordidez, como lo expresó a continuación. Simplemente, todo era sórdido, y en el sueño esto se puso en relación con la guerra o pérdida del trabajo, que la soñante cita como sus mayores miedos. Pero, si realmente lo piensas, en el sueño no había signos de que hubiese guerra, y todos tenían por lo menos un trabajo. Lo sórdido se relaciona con grandes catástrofes y es mejor desaparecer antes que tener que identificarse con una «persona amiseriada» y que luego te reconozcan como tal.
«Este es mi sentimiento de vergüenza. ¿Lo que mi sueño quiere transmitirme es que, cuando siento vergüenza, me siento amiseriada? No, esa no soy yo, yo no lo vería así en absoluto, porque uno puede vestirse peor un día sin que a uno lo tachen directamente de “indigente”». Se pone furiosa mientras habla, de manera que la cuestión ya no es la vergüenza, sino la indignación y la rabia.
Pero ¿por qué le viene este sueño ahora?, ¿qué busca? Hanna cuenta que el día antes de tener ese sueño había manifestado que estaba dispuesta a encargarse de super- visar las excursiones en silla de ruedas, adelantándose a cualquier otro que hubiese podido manifestar su interés por el proyecto. Cuando le pregunto, me dice que por supuesto, otros compañeros podrían haber manifestado su interés, y entonces hubieran hablado entre sí, pero nadie lo hizo. No le dio nada de vergüenza hasta por la tarde, cuando ya estaba en casa y se sintió un poco atrevida, pero no avergonzada.
Ese sueño de Hanna puso la emoción del complejo «vergüenza» en un contexto relacionado con las experiencias
que había tenido Hanna el día anterior. Le muestra cómo cuando siente vergüenza se menosprecia a sí misma y a su entorno y considera que esa degradación es la consecuencia de una gran catástrofe (guerra, pérdida del trabajo).
Lo esencial de ese sueño y de la conversación sobre el mismo es que, por una parte, se pone claramente de manifiesto la cercanía entre el miedo y la vergüenza, pero también la soñante se indigna cada vez más, se enfada, siente más rabia, todas ellas emociones que se oponen a la vergüenza. Y quizá el «Linde», el tilo, no represente simplemente un lugar de reunión, sino también un símbolo de ella misma, un espíritu de partida para florecer hacia una mayor elegancia femenina.
El sueño, contar el sueño, hablar sobre él, llevan a la soñante a mantener vivo su interés en el proyecto, aunque otros también deban participar en él. Reúne los argumentos que justifican por qué precisamente ella es la persona adecuada para llevarlo a cabo. Se alegra mucho de que sea algo novedoso y de que no falle nada.
Un segundo sueño de Hanna que ilustra el aspecto 2: Las experiencias de complejo se representan o transforman en el sueño:
«Una mujer aparcaba un coche muy bonito y elegante delante de la casa de mis padres y mi padre salía para prohibirle aparcar allí. La señora no decía nada e intentaba arrancar el coche otra vez, pero no podía, hacía ese ruido que hacen los coches cuando se pretende arrancarlos, pero la batería está gastada. Lo seguía intentando y se ponía cada vez más nerviosa, hasta que mi padre se acercó al coche con un gesto de autosuficiencia y le preguntó: «A lo mejor es que no tiene usted gasolina?» Y continúa: «Mucho coche bonito, pero dinero para mantenerlo nada, ¿eh?» Aquí se pierde un poco el sueño, y entonces veo que un perro se puso a ladrar a mi padre».
Hanna era la espectadora de este sueño sin poder especificar dónde estaba. «Mi padre es exactamente así. La mujer me daba un poco de pena, pero me parece que podía haberse defendido. Lo del perro me dio mucha alegría, la verdad».
Para la soñante era más importante el coche que la mujer que lo conducía.
«Es un coche que me gustaría conducir: elegante, de buen diseño, pero no exageradamente ostentoso y tampoco más caro que el que tengo ahora, pero muy chulo. «Y ¿por qué no funciona un coche así?» Quizá yo pueda pronto tener un coche como ese, pero en este momento todavía me daría miedo que mi padre o cualquier otra persona se burlase.
El sueño muestra una experiencia de complejo: por una parte, la mujer con el «coche elegante y de diseño» que le gustaría tener a la soñante, es decir, que es así como le gustaría mostrarse al mundo. Por otra parte, el padre que le prohíbe a la mujer aparcar delante de su casa, pero que también se ríe de la mujer y se regodea, lo cual, junto con otras imágenes, se corresponde con la experiencia de ser objeto de burla cuando se puso tan contenta con aquel vestido nuevo: ella se avergüenza, el padre se burla y reacciona con burla.
Pero, en todo caso, el coche tiene un problema, así que tiene que quedarse delante de la casa del padre. Quizá se ha gastado la batería, tal vez la conductora está cansada, agotada, deja de aportar la energía para seguir en marcha. Lo importante para mí es que el padre y el coche de momento se las tienen que apañar.
Y, ¿qué pasa con el perro?, «Seguramente ha salido del coche de la mujer y la defiende ladrando a mi padre, que siempre tuvo miedo a los perros, aunque nunca lo reconoció: cuando alguno de nosotros teníamos miedo de un perro, siempre maldecía y decía: “¡qué mariquitas, tienen miedo de los perros!”».
Este sueño también trabaja con el tema de la vergüenza, pero lo pone en un contexto absolutamente diferente. La soñante se muestra a su padre tal y como le gustaría ser vista, pero el padre no lo acepta y ella se queda por un momento «sin batería», inmóvil. Pero sí que se da una reacción de defensa en forma del perro que defiende a la mujer, un aspecto de ella misma que viene en su ayuda. La emoción de la vergüenza se transforma, pasa a ser menos lacerante. Le pido a Hanna que se imagine el sueño y continue imaginándolo: «Veo una mujer de mi edad con un coche estupendo, de diseño, rojo, potente. Esa mujer me gusta. Se parece un poco a su coche, como yo, que puedo ser así cuando estoy de buen humor: llena de fuerza, elegante. El padre, mi padre, es mucho más joven que en la vida real, bueno, en realidad no tiene edad, pero se comporta como siempre, lo que siempre me deja sin fuerzas. En el sueño no siento vergüenza por mí, bueno, no siento vergüenza. El perro ladra, está agresivo…».
Y se ríe bajito, cuchicheando: «El padre tiene miedo». ¿puede ponerse en el lugar del padre? «Difícil. Él se alegra del mal ajeno, yo también».
Ahora contemplemos el sueño desde el punto de vista del sujeto: tanto la mujer con el coche estupendo como el padre están representando aspectos de la personalidad de la soñante. Podría comportarse como la mujer del sueño, con la cual se identifica conscientemente, y el padre también se comportaría así en la realidad. Para poder transformar la experiencia de complejo sería importante para Hanna darse cuenta de que también puede identificarse con el padre que sale en su sueño. En ese caso se estará identificando con el polo paterno de su complejo, con lo cual se estará comportando hacia sí misma con la misma arrogancia, sorna y moralina, actitud que también puede asumir en el trato con los demás, es decir, también se puede reír de otros, puede ridiculizarlos. En el sueño por lo menos puede azuzar al perro contra su padre y dejar claro de esta manera que el padre tiene miedo y que esta es la razón por la cual se comporta con tanta sorna y arrogancia.
Y ahora sobre el aspecto 3: Las experiencias de complejo están representadas de forma simbólica. Hanna sueña:
«Un cisne adulto hunde a uno más joven, pero el cisne joven consigue escaparse y de repente saca la cabeza por otro sitio. Este sueño se repite un par de veces. Parece que están jugando».
Explica que «durante el sueño, siempre temía por el cisne joven, que tenía todavía el plumón marrón, y por eso sabía que era joven, pero en algún momento me di cuenta de que no era tan peligrosa la situación, con lo cual empecé a sentir un poco de lástima por el cisne mayor, aunque me parecía horrible que intentase dominar al joven de esa manera». O sea, ¿que no era un juego? «No, no era un juego relajado, sino más bien una pelea».
Me interesó por la transición: ¿cómo es posible que el cisne joven se vuelva a poner otra vez al alcance del cisne mayor? El sueño no ofrece pistas a este respecto, solo empieza continuamente. La soñante se identifica con el cisne joven, y el cisne mayor lo relaciona con su madre. ¿Por qué? «Pues porque sí». Porque, según dice Hanna, sigue buscando la relación con su madre, pero ella «la aparta continuamente».
Y eso ¿cuándo y cómo ocurre? «Mi madre me repite siempre que me comporto como una adolescente y que no me doy cuenta de su situación; que ya no me va a permitir seguir siendo una niña.
Si nos apoyamos en esta su comprensión del sueño, llama la atención que el cisne joven se ponga una y otra vez en la misma situación, provocando siempre el mismo comportamiento. ¿Qué es lo que quiere el cisne joven? Lo que quiere es que la madre nade orgullosa delante de él y permita que el cisne joven la siga nadando o incluso vuele. ¿En qué se traduciría esto en la vida real? «A mí lo que me gustaría es que mi madre estuviese orgullosa de mí y me deje estar con ella». Y, ¿por qué utiliza el sueño el símbolo del cisne? Hanna considera al cisne como «un pájaro bonito, muy bonito y de alguna manera también orgulloso, el cisne altivo. Mi madre y yo éramos dos cisnes orgullosos, era difícil no vernos».
Esa es la asociación personal de la soñante, pero los cisnes tienen también un significado colectivo y aparecen reiteradamente en la historia de la cultura para expresar situaciones muy concretas que tienen que ver sobre todo con el anhelo. El cisne nos fascina, y existen numerosos cuentos en los cuales el héroe ve cómo los cisnes se convierten en doncellas, y él se enamora y despoja a la doncella-cisne de sus plumas. Se casa con ella, pero en algún momento ella encuentra de nuevo sus plumas escondidas y se marcha volando. El cisne se considera un ser en transición: normalmente va nadando, pero también puede moverse en tierra y volar. Tanto la diosa Afrodita como Artemisa apa- recen acompañadas de cisnes, es decir, tanto la diosa del amor como la de la vida errante y libre en la naturaleza. El cisne es asimismo sagrado para Apolo y Orfeo, pero, en este caso, podemos prescindir de ese aspecto: la soñante se identifica con el cisne joven y relaciona a su madre con el adulto; una autoimagen femenina orgullosa, pero aún en el nivel animal. Y, ¿por qué animal?: la idea de que ambas podrían ser «pájaros» preciosos, mujeres seductoras que no pasan desapercibidas, podría sembrar dentro de ella una gran contradicción. Ella no podía integrarlo aún en la imagen de sí misma, sino con la imagen que tenía de su madre. Solo a través de una aproximación paulatina a esa imagen le fue posible ir aceptando diversas facetas del significado.
«¡Qué bonito cuando fantaseo con los cisnes!». Y eso es lo que tiene que hacer.
Si son aspectos del soñante los que se están manifestando en forma de animal, se trata de aspectos apenas conscientes: es una intuición, incluso bajo la forma de una vivencia física, la que se está estableciendo, y precisamente eso es lo que constituye el símbolo: algo que entra muy despacio en la consciencia, lo suficientemente despacio como para que uno pueda acostumbrarse a ello. Por otra parte, el aspecto de complejo del sueño, es decir, que ella vuelva continuamente a colocarse cerca de su madre para volver a ser rechazada, puede trabajarse y extraer las consecuencias oportunas.
Vuelvo a introducir la idea del juego: ¿qué significaría si se hubiese tratado de verdad de un juego? «En ese caso, se hubieran enfrentado jugando, hubieran sido rivales y simplemente el cisne joven no hubiera estado todavía a la altura del mayor».
Este sueño puede y debe aplicarse a la situación terapéutica: dado que su madre rivaliza mucho con ella, ella está convencida de que todas las mujeres, o sea, yo incluida, rivalizan con ella; que yo no le consiento que se ponga orgullosa ni que se convierta en una mujer hermosa. No puede ni imaginarse que exista una mujer que no luche contra ella presa de la envidia, pero tampoco entiende muy bien lo de rivalizar en tono lúdico, que es lo que ella necesita para encontrar el camino hacia su identidad.
¿De dónde viene el sueño? ¿A dónde va?
En todos los sueños en los que se pone un complejo o una experiencia de complejo en un nuevo contexto, se exigen una mirada más atenta para mirar más de cerca y permitir otras emociones, abandonando así los caminos de la reacción ya trillados y queda claro que se puede averiguar de dónde viene ese sueño, por qué se tiene ese sueño.
Pero por otra parte se puede rastrear cuál es la intención del sueño, hacia dónde podría dirigirse el impulso de desarrollo que pretende ese sueño, dado que un complejo está vinculado tanto con el recuerdo, con la biografía, con la historia de las relaciones, como con un estado de desarrollo que se reprime, con un tema vital que se ha transformado en motivo de sufrimiento que solo es posible experimentar en forma de complejo.»‘
El recuerdo y la expectativa vinculados al complejo y al símbolo se manifiestan en la diferenciación entre la interpretación causal del sueño y la interpretación final. El complejo remite a un condicionamiento biográfico del sueño, a situaciones-impronta de los complejos que subyacen a las situaciones difíciles actuales en las relaciones, pero, por otra parte, el sueño también posee una función orientada a un fin, y esta función se muestra en la pregunta de qué es lo que pretende el sueño precisamente en ese momento, qué movimiento, qué desarrollo impulsa. El significado de la finalidad del sueño queda aún más claro cuando se da la compensación.